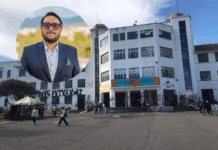Para un hombre que ya no tiene patria, escribir se convierte en un lugar donde vivir. Para un palestino, el cine es un país. Theodor Adorno citado por Kamal Aljafari en su página de Facebook
Juan Guillermo Ramírez
El cineasta palestino Kamal Aljafari, radicado en Alemania, ha desarrollado una filmografía caracterizada por dos elementos: una búsqueda personal y política para retratar la realidad de la existencia palestina y una investigación sobre la materialidad del cine.
Su obra desafía las formas convencionales de representar el conflicto palestino-israelí, explorando tanto sus aspectos visibles como invisibles y abarcando una diversa gama de formas, como el documental, el ensayo y la experimentación plástica y narrativa.
Memoria entre los escombros
Kamal Aljafari es una estrella internacional en ascenso cuyas películas buscan un hogar entre los escombros de la Palestina actual y dentro de una práctica cinematográfica que difumina los límites entre “documental” y “ficción”. Sus largometrajes hasta ahora han explorado la memoria y el trauma observando de cerca a su propia familia, que le permite explorar lo que es “real” en el pasado y en el presente.
Al mezclar la historia personal, las influencias transnacionales y la estética de alta definición, reinventa la toma larga, el plano secuencia lento a través del espacio y la puesta en cámara en pantalla, que alguna vez fueron claves del cine de arte europeo, en donde películas el tiempo y el lugar interactúan sublimemente con la historia y los personajes.
En la historia del cine palestino, el “hogar” ha pasado a sustituir a la “patria” y, en consecuencia, los miembros de la familia han desempeñado papeles clave en películas desde maestros como Michel Khleifi hasta Elia Suleiman. Aljafari trabaja dentro de una tradición del cine palestino, hay más que tradición en juego en el uso que hace de su familia en sus películas.
Sus personajes son “personas reales” y no solo figuras simbólicas en una narrativa nacional: aquellos que esperan, sobrevivientes de una nación diezmada, siempre buscando lo que ha desaparecido, confinados en una órbita doméstica perturbada y en constante erosión porque su sociedad está en ruinas y envuelta en una guerra sin fin.
Su filmografía incluye Recollection (2015), Port of Memory (2009) y The Roof (2006). En 2010, enseñó cine en The New School en Nueva York, y de 2011 a 2013 fue profesor y director del programa de dirección de la Academia Alemana de Cine y Televisión (DFFB) en Berlín.
El cajón que nadie había visto
A mediados de los 2000, en Ramla, Palestina, el padre del realizador tomó la decisión de instalar una cámara para filmar lo que sucedía adelante de su casa. ¿El motivo? Le rompieron tres veces las ventanas de su auto y, cansado, el hombre decidió usar una cámara de seguridad para ver si descubría al culpable. En breves textos que Aljafari va colando a lo largo de esta experiencia observacional, el realizador va dando a conocer algunos otros detalles específicos de la historia familiar.
Pero el eje principal del film tiene que ver con reconstruir de algún modo la trama social de su ciudad a partir de lo que esa cámara capturó y que quedó guardado en algún cajón que nadie había visto o revisado hasta el momento.
La intriga empieza a esfumarse o a dejar el centro de la escena (volverá, más hacia el final) para dar paso a un registro documental inesperado, no buscado, el que se logra con dejar una cámara en un lugar público, al parecer la vereda frente a su casa, y ver a la gente pasar, pararse, conversar, tener su vida cotidiana. El carácter casi de espía de la cámara le agrega un cierto encanto a la experiencia, pero, a la vez, la mala calidad de las imágenes atenta contra el interés del documental, haciendo que por momentos se haga difícil seguirlo.
El realizador encuentra momentos y espacios para raros descubrimientos que permiten que el espectador vaya haciendo pie en la experiencia de capturar la vida cotidiana en un lugar rodeado de conflictos y que, algunos textos luego reafirmarán, tiene una poderosa historia por detrás. Las imágenes de este filme fueron capturadas por una sola cámara a lo largo de meses.
Textura única y multifacética de palestina
Ver a otros, es un ejercicio de entendimiento y, en este caso, también de memoria. Tras la muerte de su padre, el director construyó una narración a través de estas imágenes captadas, ilustrando, narrando y contextualizando la vida en Ramla, un barrio palestino de Israel apodado el “gueto”.
Capturando momentos de la vida cotidiana y la coreografía del distrito árabe, llamado «ghetto», de Ramla, en Israel, Aljafari crea un diario mecánico con material de baja definición y cuidadosos efectos de sonido.
Con paciencia y gracia infinita, transforma un dispositivo de seguridad en un fresco personal y político cargado de poesía. Los títulos iniciales del documental de archivo Un verano inusual (2020) presagian una película policiaca de baja resolución y metraje encontrado: Alguien rompió la ventana del auto de mi padre tres veces. Para averiguar quién estaba rompiendo la ventana, mi padre instaló una cámara de vigilancia. Con esta premisa, intriga a los espectadores para que examinen las granuladas cintas de vigilancia de su padre.
A través de una hábil edición, un diseño evocador de sonido y un uso poético del texto, Aljafari expone gradualmente no al culpable, sino la textura única y multifacética de la comunidad palestina.
Abre con sus películas el simple y enorme acto subversivo de dar visibilidad a lo invisible que es el contracine.
Hacer presente lo que de otro modo parece estar ausente de la narrativa dominante siempre ha estado en el corazón de la creación de Aljafari. La obra del autor expande cada vez más las delimitaciones conceptuales y formales impuestas por la gramática cinematográfica convencional y explora un nuevo territorio de cine político que reivindica una posible ‘justicia cinematográfica’ frente a la realidad, que va mucho más allá del historicismo objetivo, del documental didáctico de las preocupaciones sociales. La subjetividad prevalece mientras se deconstruye la idea del cine como herramienta de colonización y opresión.
La película describe y critica el impacto y el significado de las tecnologías de vigilancia, las que conocemos, las que creemos conocer y las que utilizamos cada vez que usamos nuestros dispositivos. Reconociendo las realidades de las formas corporativas y gubernamentales de vigilancia, violencia y control, la película también explora la banalidad del estado de vigilancia moderno y nuestra complicidad en él.