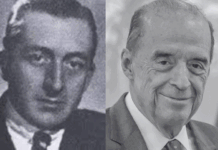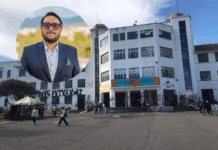Desde un contexto histórico reciente marcado por rupturas y surgimiento, así como por disidencias de disidencias, los procesos de paz existentes hasta ahora reflejan una tendencia en la que el protagonismo se desplaza hacia los actores sociales, rurales y étnicos territoriales. ¿En qué medida influyen las partes involucradas en las nuevas condiciones de la paz en Colombia?
Zabier Hernández Buelvas
Las numerosas disidencias, divisiones y la intransigencia de grupos como la del ELN, Iván Mordisco y ahora la Segunda Marquetalia, junto con las complejidades, los aciertos y vacíos del actual esquema gubernamental, la proliferación de mesas de diálogo, la diversidad de los grupos armados y la imposibilidad de disminuir las afectaciones y violaciones de los derechos humanos de la población civil en los territorios, han puesto en jaque a analistas y estudiosos de los procesos de paz en Colombia.
Se podría afirmar que, en el proceso, se expresan cambios traumáticos; sin embargo, a mediano y largo plazo, estos podrían ser benéficos para las poblaciones afectadas por el conflicto, aportando a desarrollar y concretar una línea fundamental elaborada en los acuerdos de La Habana: la paz como transformación territorial.
Breve y reciente historia de las disidencias
Desde antes de la firma de paz en noviembre de 2016, ya se dibujada un proceso de fraccionamiento en las estructuras históricas de la insurgencia. El caso de Gentil Duarte e Ivan Mordisco ilustra la separación de la línea general que las FARC-EP estableció en La Habana; ellos retomaron el nombre de FARC-EP.
En el 2019, Iván Márquez, en un proceso de entrampamiento ya comprobado, decide retomar las armas y funda la disidencia de la Segunda Marquetalia. Al tiempo, se configuraban unas disidencias geolocalizadas en Putumayo y Nariño que deciden reorganizarse como Comando de la Frontera en Putumayo y Frente Oliver Sinisterra en Nariño, las que luego se articularían en un acuerdo de defensa de territorios y rutas con la segunda Marquetalia.
La estructura Frente de guerra del sur, en pleno diálogo entre el Comando Central del ELN, COCE, decide apartarse de las orientaciones de su comandancia. Este Frente se constituye en Comuneros del Sur para seguir en el diálogo y la negociación con el Gobierno nacional, proceso de paz territorial que, al parecer, es el más avanzado hoy.
A principios del 2024, se conocen las divergencias entre las estructuras de las disidencias FARC-EP comandadas en ese entonces por Iván Mordisco, las que terminan dividiéndose; surgen así nuevas disidencias denominadas Estado Mayor de los bloques “comandante Jorge Suárez Briceño”, Magdalena medio “Gentil Duarte” y el frente “Raúl Reyes” comandadas por Leopoldo Durán, Cipriano Cortés y Tomás Ojeda quienes hoy avanzan también en una mesa de diálogos de paz con el Gobierno nacional. Estos últimos acaban de reunirse en Puerto Asís, Putumayo, alrededor de un tema concreto, nunca antes abordado en estas mesas, como es la búsqueda de soluciones a la deforestación.
Este panorama se completa con la más reciente disidencia surgida en la Segunda Marquetalia. En esta, el curtido y antiguo guerrillero de la extinta FARC-EP, Walter Mendoza, decide avanzar en el suroccidente colombiano, sur del Valle del Cauca, Cauca, pacífico sur y Nariño. Este grupo se autodenomina Comandos de la Frontera-Ejército Bolivariano, Cdf-Eb, y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, Cgp. El anuncio de separación afirma que “la paz, los cambios democráticos y la reconciliación de los pueblos, no puede girar alrededor de una persona o personas”.
Disidencias de disidencias
Es cierto y real que las decisiones de las estructuras armadas como las disidencias dentro de las disidencia, de escindirse, formar sus propios ejércitos y desconocer las orientaciones de un mando central, lleva implícita una decision de control autónomo del negocio de las economías ilegales locales y regionales. Con ello, los escindidos buscan compartir con menos actores de la cadena las ganancias y beneficios del negocio.
Al tiempo que se escinden militarmente, se declaran públicamente en disposición de diálogo, asumen una mesa regional con carácter territorial, coinciden en la necesidad de una participación directa y activa de la sociedad civil en los territorios y ubican prioritariamente en la agenda los mecanismos de protección humanitaria para la población civil desarmada y no combatiente. Incluso hasta han agendado acuerdos para frenar la tala de bosques y proteger la biodiversidad de parques y selvas. Todo esto les otorga una connotación diferente a los nuevos diálogos focalizados en los territorios. Este es el síntoma más claro de los cambios que experimenta hoy la solución política negociada y la construcción de la paz en Colombia.
Estamos ante nuevas condiciones de la paz marcadas por rupturas, divisiones y debilitamiento de las macroestructuras insurgente. Este nuevo momento incluye la acción de un Gobierno dispuesto a asumir la diseminación de los diálogos ubicados en distintos puntos geográficos con mesas formales, con participación de autoridades departamentales y locales y estructuras armadas geolocalizadas en los territorios.
De la consigna al hecho
Se debe admitir que, por las vías menos esperadas y planeadas, en Colombia empieza la concreción de la consigna lanzada en 1984 durante el gobierno del presidente Belisario Betancur, en el marco de las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, lo que llevó a la firma del Acuerdo de La Uribe en ese mismo año. La consigna de Diálogos Regionales de Paz que, 40 años después, por las inéditas circunstancias actuales de las mesas y los acercamientos en curso, parece estar abriéndose paso hacia su materialización.
Con voluntad genuina o no, las partes se dan cuenta que al ser los territorios los escenarios de guerra y de afectación profunda de la población civil, estos deben ser el epicentro de las políticas de construcción de paz, de acuerdos, basados en lo que en La Habana se denominó el enfoque, desarrollo y la transformación territorial.
Estas nuevas dinámicas son fundamentales desde una perspectiva social y comunitaria. La población civil, al tener a la mano un proceso geolocalizado en su propio entorno, comienza a tener un protagonismo y una mayor incidencia en el devenir de los diálogos y la negociación.
Cambios y nuevas experiencias

Las experiencia de Nariño, Caquetá, Cauca y Catatumbo ─más allá de las razones, las circunstancia y los intereses de las partes─ muestran que estos procesos en desarrollo están cambiando radicalmente el enfoque, el tratamiento y las rutas a seguir en el camino de la paz actual.
Por un lado, la fracción armada desprendida, antes subordinada a un mando central y distante, se posiciona como un actor armado local que ya no busca la legitimad nacional, sino en su propio entorno. Su fin se centra en un aseguramiento social, una idea instintiva de negociar para no sucumbir. Además, surge la posibilidad de construir una perspectiva de vida sin guerra, que les permita reconstruir lazos familiares, especialmente si se tiene en cuenta que muchos de los comandantes tienen profundas raíces familiares y culturales en el territorio donde hacen presencia.
Por otro lado, el Gobierno ha ido aprendiendo la experiencia en el andar hacia la paz. Cada división es aprovechada para generar epicentros locales de paz. Así debe ser porque el Gobierno y las instituciones tienen un mandato constitucional de lograr la paz y no pueden esperar a que un grupo resuelva sus problemas de cohesión interna. El esfuerzo por lograr la paz no puede parar; esta se debe hacer y pactar con quien esté dispuesto a ello.
Otro aspecto nuevo, y no de menor importancia, es la participación de autoridades locales y regionales, gobernadores, alcaldes y equipos profesionales del mismo territorio que asumen el liderazgo. Esto nunca había sido posible en los procesos de paz anteriores. La autoridades locales y regionales estaban relegadas a ser testigos, a veces con voz, pero sin voto, ni mucho menos aceptados en roles de codirección del proceso. Esto es positivo en tanto otorga al territorio legitimidad no solo geográfica y cultural, sino política e institucional, además de comprometer recursos económicos y capacidades locales para la paz.
Segunda Marquetalia y ELN
¿Surgirán nuevas disidencias de disidencias?, ¿seguirán desprendiéndose estructuras armadas de las grandes estructuras nacionales? Más allá de lo que quiera el Gobierno y los mandos centrales de los grupos, esto seguirá sucediendo. Ayuda en ello el método del Gobierno de dispersar las negociaciones, de montar mesas donde se requieran y se expresen las voluntades, pero, sobre todo por su enfoque, centrado y persistente en focalizar territorios, sus problemas y el desarrollo de políticas públicas hacia su transformación.
El ELN se equivoca. Primero, al considerar toda estructura que decida escindirse y negociar autónomamente, caracterizándola como paramilitar y, segundo, pidiéndole al Gobierno que solucione problemas que no dependen de él, como detener sus propias divisiones internas. Se equivoca al intentar sacar de la ecuación del conflicto el problema del narcotráfico, como soporte económico de la guerra actual.
La segunda Marquetalia y su comandante Ivan Márquez cometen un error al desconocer el proceso de paz que él mismo avaló y aceptó, lo que lleva a una escisión impulsada por una percepción de que su orientación central se había debilitado y alejado del proceso real.
Escuchar las voces de pueblo
El ELN, la Segunda Marquetalia e Ivan Mordisco deberían entender los cambios que se están dando en el país y en el proceso de paz. Deberían escuchar la voz de la gente campesina, indígena y negra que sufre los estragos de la guerra; esas voces están por encima de todo; son las voces que claman parar esta guerra.
La tercera Asamblea Nacional por la paz convocada por Unión Sindical Obrera, celebrada el 23 noviembre de 2024 en Bogotá, valoró “la importancia del Acuerdo de Paz de La Habana en la vía de superar el conflicto social y armado que vive el país” y reclamó su implementación. “Llamamos al Gobierno y al ELN a persistir en los esfuerzos de paz, a no levantarse de la mesa hasta lograr los acuerdos que el país espera. Llamamos a las partes contendientes a sustraer a la población, especialmente a los niños, lo mismo que a los bienes del ecosistema, de la confrontación armada”.
El 2 de diciembre de 2024, la Coordinadora Humanitaria y la Corporación Vivamos Humanos, con el apoyo del Ministerio del Interior y el Ministerio de las Culturas, lanzó un nuevo SOS por la paz: “Desesperados por el conflicto armado, 700 organizaciones sociales construyeron un salvavidas a la paz, el Plan Humanitario de Paz y Seguridad, que presentarán el 5 de diciembre a 16 gobernaciones donde la violencia no cesa”. ¡Escuchen, escuchen!