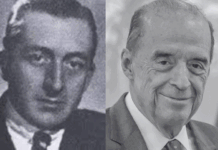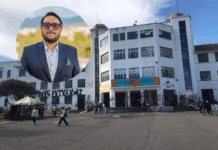El 24 de julio se cumplieron 200 años de la definitiva victoria en que surgió la Armada del Ejército Libertador al mando del Almirante José Prudencio Padilla. Fue la jornada más fulgurante que derrotó al ejército español en las costas caribes de las actuales Colombia y Venezuela
Alfredo Valdivieso
Ese mismo día de la batalla, el 24 de julio de 1823, El Libertador Simón Bolívar cumplía 40 años de edad. Se encontraba en la ciudad de Guayaquil, actual Ecuador, que se había incorporado a la República de Colombia, en los febricitantes preparativos de la campaña final por la liberación total de la América del Sur.
Así como la victoria en la Batalla de Boyacá (7 de agosto de 1819) es considerada por los representantes de la «historiografía oficial», como la definitiva para alcanzar la independencia en el antiguo territorio de la Nueva Granada (o Nuevo Reino de Granada) hoy Colombia y la Batalla de Carabobo (24 de junio de 1821) como la definitoria en la liberación del actual territorio de Venezuela; lo cierto es que los restos de tropas españolas, por lo inhóspito y extendido del territorio, se reagruparon en diferentes lugares, concentrándose al final en los sectores caribes aledaños al lago de Maracaibo.
Fue esa Batalla Naval la que permitió que al final, el 5 de agosto los restos del ejército realista se embarcaran derrotados hacia Cuba. Ya el 3 de agosto, los mandos españoles habían sido obligados a firmar una capitulación reconociendo la derrota, entregando las naves que no habían sido apresadas ni destruidas, con lo que además se aumentó de manera significativa la fuerza naval colombiana.
La soberanía incuestionable
Las fuerzas navales de la República de Colombia al momento de la batalla estaban compuestas por tres bergantines y siete goletas, además de embarcaciones menores como seis flecheras y tres bongos, con 1.312 hombres (22 buques en total), armados en conjunto con 85 cañones.
Las de España estaban conformadas por tres bergantines, doce entre goletas, goletas de gavias y de velachos (tipos de velas diferentes), y diecisiete buques de la llamada «escuadra sutil» (entre pailebotes, faluchos –veleros más pequeños y maniobrables–, piraguas y flecheras), para un total de 32 buques, con 1.650 hombres, y que en conjunto sumaban 67 cañones. Sin embargo, por la potencia de fuego y el mayor calibre de sus cañones, la ventaja era de las topas realistas.
Tras la batalla que incluyó el abordaje, la destrucción y hundimiento de muchas de las naves realistas, los patriotas contabilizaron ocho oficiales y 36 soldados y marinos muertos; los españoles por su parte sufrieron unos 500 muertos (según estimó el general español, comandante en Venezuela, Francisco Tomás Morales); además 69 oficiales y 368 soldados y marinos quedaron como prisioneros de guerra, los que fueron liberados al momento de abandonar definitivamente las costas caribes de Colombia. Con esa victoria además se adquirió por parte de la República de Colombia la soberanía incuestionable sobre el Mar Caribe, que hasta entonces era considerado el «Mare Nostrum» por el imperio español.
El Tratado de Capitulación
La capitulación firmada por los comisionados del comandante español de «Costa Firme», Francisco Tomás Morales y refrendada por este, así como por el Almirante Padilla y sus comisionados, contenida en 18 artículos, con carácter de tratado, es en verdad una victoria estratégica, porque tras las batallas de Boyacá y de Carabobo las tropas españolas no aceptaron su derrota y rendición mediante capitulación, ni reconocieron a las autoridades insurgentes revolucionarias de la República de Colombia, ni asintieron con abandonar los territorios, lo que sí se alcanzó con la batalla naval del Lago de Maracaibo que puso término definitivo a la ocupación del territorio de las costas caribes de las actuales Colombia, Venezuela y Guyana.
Además, significó la entrega al ejército vencedor de todas las instalaciones, fortificaciones, castillos, buques con sus armas y pertrechos, etc., reservándose en el Tratado de Capitulación la conservación solo de las armas personales a los oficiales del ejército realista.
Aunque un pequeño reducto del ejército español –al mando del general Sebastián de la Calzada– se fortificó en Puerto Cabello (pues tercamente se negó a aceptar la rendición), fue derrotado y sometido por la toma al asalto por las tropas del Ejército Libertador al mando del General José Antonio Páez, el 8 de noviembre de ese año 1823.
El Almirante Padilla
Hasta la víspera de la batalla, las autoridades y la opinión española catalogaban al Almirante José Prudencio Padilla solo como «corsario». En el mismo texto del Tratado de Capitulación se le debió reconocer a Padilla como: “General de Brigada, Contralmirante comandante general del tercer departamento de marina y de la escuadra de operaciones contra el Zulia”.
José Prudencia Padilla (“El Negro Padilla”, lo llamaban despectivamente), oriundo de Riohacha, La Guajira, actual Colombia, fue un oficial destacado desde los inicios de las campañas libertadoras, razón por la que luego de sus invaluables servicios fue ascendido a General de División, además de Almirante de la Armada colombiana y el principal héroe de las acciones navales del naciente Estado.
Por su origen racial fue discriminado durante toda su vida (arbitrariedad que aún se mantiene) y pese a ser uno de los próceres esenciales se le intentó marginar de la vida política en Cartagena, donde recaló tras sus trascendentales acciones militares, llegándosele a acusar por parte hasta de Francisco de Paula Santander –falsamente– de intentar levantar una «guerra de castas», expediente común de la época para excluir a personajes íntegros y honrados, pero que no pertenecían a las élites que se alzaron con el poder.
Por motivo de ello y de oponerse ideológicamente a lo que él consideraba intentos autoritarios, y por respaldar la frustrada Convención de Ocaña, fue encarcelado en marzo de 1828, acusándolo de promover un motín para instaurar la «pardocracia».
Fue enviado preso a Bogotá, donde llegó a fines de mayo y en que se encontraba recluido cuando los sucesos del 25 de septiembre. Se le liberó de la cárcel por parte de los complotados que asaltaron el Palacio Presidencial de San Carlos esa noche y con motivo de la instalación del Tribunal Militar para juzgar el intento de liberticidio y traición, fue condenado a la pena capital, lo que ocurrió el 2 de octubre de 1828.
Su ejecución, verdadero asesinato legal, se sustentó más en prejuicios raciales y de clase que en la demostración de culpabilidad. El propio Bolívar, pocos días después de la ejecución, se lamentó del suceso, así como del fusilamiento del General Manuel Piar en octubre de 1817.
La bicentenaria efeméride
La «historiografía oficial» y de las élites que se hicieron con el poder tras la muerte de Bolívar, ha querido “reconstruir” a su amaño la verdadera historia, para hacerla útil a sus intereses, por lo que en la actual Colombia –a diferencia de Venezuela– la bicentenaria efeméride, que se suma a los 240 años del nacimiento del Libertador, pasará desapercibida y ni siquiera recordada por la llamada «gran prensa».
Los desfiles del pasado 20 de julio si bien fueron encabezadas por miembros de la Armada, dizque en honor del Día Nacional de la Fuerza Naval, ni siquiera mencionaron por qué se conmemoran los 200 años; menos aún destacaron el papel descollante y decisorio de hombres como el Almirante Padilla, lo que nos hace reflexionar acerca de la preservación de los prejuicios raciales y sociales que aún existen como rémoras en las cúpulas y la mentalidad militar.
Las élites que han gobernado hasta hace poco al país, se sienten muy felices de “haber salido de las garras españolas para caer en las pezuñas yanquis”, y de seguir exaltando el supuesto apoyo esencial de los “padres fundadores” estadounidenses a nuestra primera independencia.