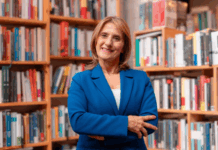Mientras miles sostienen con su trabajo la memoria, la crítica y la belleza del país, lo hacen con el estómago vacío e incertidumbre. Nicolás y Paula no son la excepción: son la regla de un sistema que castiga la creación
Anna Margoliner
@marxoliner
El testimonio de Nicolás y Paula, dos artistas colombianos provenientes de disciplinas distintas ─la música y la gestión cultural─, traza un retrato contundente de la realidad del quehacer artístico en Colombia. Aunque sus formaciones y trayectorias son diferentes, coinciden en los retos estructurales que enfrentan quienes se dedican al arte y la cultura en un país donde la precariedad laboral y la falta de sostenibilidad económica son la norma.
Nicolás es músico y productor. Describe su día a día como una suma de ensayos, grabaciones, edición de sonido y tareas técnicas que alterna con sesiones de producción y docencia. La creación, para él, puede surgir en cualquier espacio: en casa, en el estudio o incluso al aire libre, pero siempre requiere ciertas condiciones mínimas como orden, silencio y acceso a sus herramientas de trabajo.
Sin embargo, sostiene que la dificultad principal de ejercer su labor artística radica en que es casi imposible vivir únicamente de la creación. Aunque comparte un estudio con un socio, sus ingresos dependen mayoritariamente de servicios relacionados con el audio como locuciones, pódcast y postproducción, más que de proyectos musicales propios. Esto lo obliga a diversificar sus tareas y aceptar múltiples encargos para alcanzar una estabilidad económica básica, lo cual genera un desgaste considerable.
Otros caminos
Paula, quien en su formación artística se inclinó hacia la gestión cultural, explica que su vínculo con la creación de obra se fue disolviendo desde la universidad. Hoy, su práctica se concentra en formular proyectos con enfoque social, en busca de estímulos o alianzas que puedan financiarse a través de convocatorias públicas. Para ella, esta labor también es profundamente creativa, aunque en un sentido distinto: no se trata de producir obras artísticas, sino de diseñar propuestas con impacto cultural. Sin embargo, los obstáculos no son menores.
Paula señala que, en muchos casos, el trabajo de formulación no es remunerado y que existe una gran confusión en torno a las funciones del gestor cultural, quien suele asumir roles múltiples mal definidos y poco valorados. Además, denuncia que los estímulos económicos ofrecidos por las instituciones son insuficientes para cubrir los costos reales de producción y, mucho menos, para garantizar una vida digna a quienes aplican en las convocatorias.
Una perspectiva similar
Tanto Nicolás como Paula coinciden en que la precariedad económica es un factor central que atraviesa todas las etapas de la labor artística. En el caso de Nicolás, esta precariedad lo obliga a tener “20 mil cosas” en marcha al mismo tiempo, sin posibilidad de dedicarse de lleno a la creación. Paula, en cambio, ha renunciado explícitamente a la creación de obras y afirma que solo ha podido sostenerse gracias a una liquidación reciente y el apoyo de su red cercana.
Para ambos, la falta de una estructura de apoyo estable ─ya sea desde el Estado o el mercado─ convierte el arte en un privilegio reservado para quienes pueden permitirse sostenerlo con otros ingresos o herencias.
Otro punto en común es la percepción de que la inestabilidad no es una excepción, sino la norma en el sector artístico colombiano. Paula señala que existe incluso una “migración laboral” que obliga a artistas a buscar empleos en otros campos. Nicolás, por su parte, reafirma esta idea al describir la necesidad de asumir trabajos que no están directamente relacionados con su vocación.
Ambos coinciden en que las políticas culturales no ofrecen garantías suficientes. Señalan que, cuando existen estímulos, estos están dirigidos en su mayoría a personas jurídicas o a sectores con posibilidades de producción masiva, dejando por fuera disciplinas como las artes plásticas o creadores independientes con poca trayectoria institucional.
Proyección incierta
En este contexto, la salud mental y la capacidad de proyectarse a futuro también se ven profundamente afectadas. Paula lo expresa con claridad: no se proyecta como artista porque renunció a ese camino al no encontrar en él un horizonte económico viable. Nicolás, aunque aún trabaja en la música, muestra señales de un desgaste que amenaza con poner en riesgo la continuidad de su práctica creativa.
Sus testimonios reflejan no solo una lucha constante por sostener sus oficios, sino también una crítica profunda a un sistema que no reconoce el valor estructural del arte como parte del tejido social y económico del país.
A través de sus vivencias, Nicolás y Paula revelan que ser artista en Colombia hoy significa navegar entre la pasión por la creación y las exigencias de sobrevivir en un entorno hostil. Sus relatos no son excepcionales, sino representativos de una generación que ha hecho del arte no solo un medio de expresión, sino también una estrategia de resistencia frente a la precarización.
Poder popular
La pregunta 10 de la Consulta Popular por el Arte y la Cultura propone garantizar seguridad social para artistas, una medida tan urgente como justa. En Colombia, miles de creadores trabajan sin estabilidad, sin acceso a salud ni pensión, a pesar de su aporte vital a la sociedad. El trabajo artístico puede ser intermitente, pero eso no lo hace menos digno.
Es hora de reconocer que hacer arte también es trabajar. Esta medida no es un privilegio: es una deuda histórica con quienes sostienen la memoria, el pensamiento crítico y la identidad cultural del país. Votar “Sí” es defender un derecho fundamental y apostar por un país donde vivir del arte no signifique estar al borde del abismo.