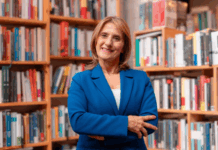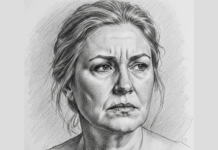En el campo de la lucha ideológica y desde varios campos del conocimiento, algunos académicos se nieguen a pronunciar la palabra imperialismo. Les parece “fuerte” o “ultrapasada”. hay que llamar las cosas por su nombre
Pietro Lora Alarcón
Otros, con diverso entendimiento o por una especie de afición cómplice, encubren con eufemismos la realidad brutal de las manifestaciones imperiales, como el genocidio en Gaza, por ejemplo; hay, incluso, quien en este momento justifique, convencido de que se trata de un capítulo nuevo de la lucha contra el narcotráfico, las maniobras militares estadounidenses al frente de la costa venezolana.
Argumentar, disculpar o defender, bajo el manto de una aparente neutralidad o inocencia expositiva, las acciones de dominación imperial, no solo sirve para mantener la explotación, la opresión y la guerra, sino que tiende a generalizar un pensamiento acrítico, contribuyendo a déficits de subjetividad política, ocultando el real sentido y las causas de la crisis y los riesgos que corren los pueblos del mundo.
El disfraz
En Latinoamérica y el Caribe, una de las razones más comunes en los discursos justificadores del imperialismo expone que si bien las políticas expansivas de los Estados dominantes les permiten acumular riqueza, estas medidas son necesarias para generar empleo y promover el desarrollo competitivo de los países del área. El imperialismo cumpliría un papel civilizador y modernizador, promoviendo una administración estatal para un gerenciamiento eficiente de los recursos.
La visión, disfrazada de “universalismo”, es altamente peligrosa. Hace parte del repertorio legitimador de los ajustes estructurales del FMI. Según el Fondo, las crisis de los países de esta región del mundo no tienen génesis remota en la presión expansiva de los monopolios o en la política del Gran Garrote de los EE.UU., a comienzos del siglo XX, sino en la corrupción de su población, la irresponsabilidad financiera, los gastos laborales excesivos, la abundancia de derechos y la intervención estatal en los servicios públicos.
Otra razón, relativamente frecuente, consiste en la supuesta necesidad de crear una integración defensiva regional permanente, en virtud de amenazas extraregionales. La cuestión se condensa en la Doctrina Monroe de 1823, que inauguró la idea de una arquitectura institucional para una dominación consentida, al estilo de las ligas defensivas de la Antigua Grecia.
Los desteñidos argumentos presentan principios tan valiosos como la autodeterminación de los pueblos no como una conquista de las luchas de liberación nacional, sino como una generosa contribución al mundo por parte del presidente Woodrow Wilson en sus 14 puntos en 1918, después defendidos por Roosevelt y Churchill al concluir la Segunda Guerra.
La agenda imperial
Lo cierto es que, en tiempos de extrema agresividad imperial, estar mínimamente conectados con nuestra historia regional es una premisa funcional. En Latinoamérica y el Caribe el enfrentamiento antimperialista además de tener un contenido de clase, fue y continúa siendo una forma de resistencia y de acumulación de fuerzas en el que se juntan el pensamiento progresista, independentista, nacionalista e internacionalista a partir de la perspectiva idealizada, entre otros, por Bolívar y Andrés Bello en el siglo XIX, para posibilitar una convivencia para la paz regional, la preservación de la vida, la soberanía y la seguridad de los pueblos.
Pretender replantear el robo de Texas y California a México, por parte de los EE.UU. en 1948, o la invasión da Nicaragua en 1855, o la intervención militarista en Panamá en 1903, para controlar la zona del canal, o el bloqueo contra el desarrollo del pueblo cubano desde 1960, sin decir que son parte de una agenda imperial, es sin duda algo vergonzante. Es tanto como negar que las luchas contra las dictaduras fascistas en el Cono Sur o la persistente lucha por la paz en Colombia son parte de un acervo regional emancipatorio.
A propósito, este domingo 31 de agosto, en San Juan, más de 3 mil manifestantes marcharon exigiendo libertad y respeto, gritándole nuevamente al mundo que, desde 1952, Borinquen es una isla neocolonizada bajo la máscara de ser un Estado libre asociado a los EE.UU.
Queda evidente que el neocolonialismo es un proyecto imperialista en desarrollo, para controlar territorios y pueblos, amalgamado a su intención de reconfiguración geopolítica del planeta. Por eso, entender la presencia yanqui en el Caribe, amenazante sobre Venezuela y toda el área, implica analizar los propósitos de los sectores económicos, comerciales, financieros, tecnológicos, comunicacionales y militares que apoyan la política externa de Trump.
Contra el imperialismo
El centro de esa política es proponer para la región un estatus más servil, orientando a sustentar el imperialismo para el siglo XXI, desafiado en su proyección acumuladora de ganancias y expansión militar, tal vez por primera vez desde el final de la Guerra Fría. por un multilateralismo activo y no apenas retórico, con productividad y capacidad de apoyo a regiones periféricas.
Permanece un cierto idealismo, que concibe la posibilidad de “un mundo mejor”, confiando en la capacidad de la ONU y del derecho internacional para resistir generando consensos en torno a la paz, la crisis ambiental o la cuestión migratoria.
No es suficiente. Lo urgente es caracterizar el imperialismo de nuestro tiempo, entender su lógica de actuación para sentar las bases de una respuesta contundente al reacomodo de sus fuerzas, en perspectiva revolucionaria. Dice J.B Duroselle, que “Todo Imperio Perecerá”, pero alguien, mucho antes, expresó que “Todo lo sólido se desvanece en el aire”. Habrá una nueva realidad, claro que sí, resultado de la lucha popular y de la capacidad de organización y movilización contra el imperio.