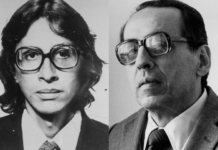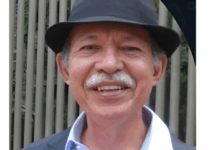La guerra obligó a las familias campesinas a abrir la frontera agrícola, en un esfuerzo por salvaguardar sus vidas y construir un nuevo mundo. Son los colonos de la llanura, la estepa y la montaña. Resistencia incansable de la campesinada
René Ayala B.
@reneayalab
El 9 de abril de 1948 desató otra vez la caja de Pandora de la tragedia nacional, trajo consigo una nueva guerra, recordada por generaciones como “la violencia”, así, nada más, como si las anteriores no hubieran sido violentas en su esencia. Pero esta sería la madre de todas las guerras, la violencia con mayúsculas, infame, cruel, despiadada.
Las acciones necrófilas de la policía política desolaron pueblos enteros, caseríos y veredas. “La chulavita”, con sus rituales de muerte, quedó grabada en la memoria colectiva. La consigna era salvar la vida: refugiarse, huir. Millones de campesinos vagaron por los caminos, con sus trastes al hombro, sus gallinas y perros, internándose en las montañas para proteger su integridad y la de sus familias.
Fueron protagonistas de una gesta sacrificada y heroica, la colonización, construcción de una nueva configuración territorial. Deambulaban por un nuevo mundo, que se escondía tras la jungla en la periferia de Los Andes, más allá de las riberas de los grandes ríos, o en regiones inexpugnables que estaban en el centro del país, como el legendario territorio Vásquez ─ubicado en los actuales Puerto Boyacá, Otanche y Borbur─, lugares donde solo la codicia por el petróleo había llevado expediciones previas en busca del negruzco aceite que alimentaba el mundo moderno.
El éxodo
La llanura descomunal, las selvas húmedas del sur y el sofocante Magdalena Medio fueron también entre los destinos de este éxodo, que transformó la nación. Mujeres y hombres, con hacha y machete, abrieron lo que el Estado denominaba baldíos, pero para ellos era la tierra prometida: la finquita, un oasis en medio de la guerra impuesta desde el centro del poder político y económico, destinada a acallar la rebelión de campesinos pobres que vieron en Gaitán su redención.
Una tanda de familias pobló el antiguo territorio Vásquez, lleno de selvas vírgenes atestadas de maderas, donde irrumpían llanuras, bañadas por aguas cristalinas. Allí instalaron sus potreros, construyeron sus casas con la recursividad campesina, y protegidos por la inhóspita montaña, llenaron de vida sus fincas con gallinas, marranos, gansos, perros y gatos, venciendo la hostilidad de trópico, al fin encontraban su lugar en el mundo.
No obstante, también sufrieron las enfermedades tropicales, la endémica malaria, fiebre amarilla, la picadura del pito, la lepra, las infecciones gastrointestinales de los niños. Comprendieron que no podían vivir aislados, necesitaban provisiones, escuela para sus hijos. La tradición organizativa los empujó a constituir juntas, ligas campesinas y a ejercer su rol como sujetos políticos.
Empezar
La historia de casi todos los pobladores de la región era la misma: liberales, perseguidos, campesinos, obreros petroleros que recordaban la Comuna de abril, trabajadores del ferrocarril. Era un terreno fértil para el accionar político. No en vano Puerto Berrío, ligado a la historia del ferrocarril, el río y el petróleo, había sido escenario de fulgurosas luchas obreras.
Aún resonaba la voz de María Cano e Ignacio Torres Giraldo. Allí creció de manera silvestre el antiguo Partido Socialista Revolucionario, PSR, y el gaitanismo estaba vivo. Era un terreno fértil para que irrumpieran células del Partido Comunista, que ejercieron la acción política en las restricciones del Frente Nacional bajo el paraguas del Movimiento Revolucionario Liberal.
Construyeron organización campesina, de braseros del Magdalena, llegaron a los concejos municipales y fortalecieron su nueva fuerza política: Unión Nacional de Oposición, UNO. Para contar su historia, compusieron temas que le cantaban a Puerto Boyacá, Puerto Berrio y Cimitarra, tierras de prosperidad y de lucha, “…brindemos todos, que viva Cimitarra, pueblito rojo lo mismo que Viotá”, decía un corrido de la época, escrito por el campesino Héctor Suárez.
Pero volvió la violencia, con un nuevo ímpetu. Su ferocidad ya no era contra los liberales, había un nuevo enemigo, aunque en esencia era el de siempre: los campesinos empoderados, que luchaban por construir su destino. En el mundo se imponía una doctrina perversa, la concepción contrainsurgente, había que quitarle el agua al pez.
Así surgieron las guerrillas, como mutación de las resistencias de mediados del siglo, mientras el establecimiento trasladó a las regiones los laboratorios de la Guerra Fría con sus tácticas atroces. Se perfeccionó el atentado personal: castigar a los rebeldes, domarlos o destruirlos.
La violencia
A finales de los años setenta empezaron los asesinatos en La Dorada, Puerto Boyacá y Cimitarra. Uno a uno, exterminaron a sus concejales comunistas, mataron a los braceros del río sindicalizados, a simpatizantes o miembros del Partido. Activistas de la UNO aparecían muertos en las calles aledañas a los embarcaderos. El Ejército arrestaba ante la mirada atónita y el reclamo de la comunidad a sus dirigentes. Luego de ser torturados, sus cadáveres eran tirados sobre la orilla del río.
Uno de ellos fue Darío Arango, presidente del sindicato de navieros y del concejo de Puerto Berrío. Hombre querido por la gente del bullicioso puerto, asiduo visitante de los cafés amenizados por los tangos del arrabal tan populares en el centro del pueblo, detenido en octubre de 1979 por tropas del batallón Bomboná y trasladado a la base de Guasimal. Allí lo torturaron y asesinaron. El delito: sus convicciones, el aprecio por la comunidad, su irreductible lucha por los derechos y su militancia política.
Resistencia
Esta orgía de sangre obligó a campesinos, maestros, sindicalistas, comerciantes y matronas luchadoras, que habían apostado sus sueños en construir su historia de vida en esta región, a huir de nuevo. Iniciaron una nueva peregrinación por salvaguardar lo único que les quedaba: la vida. Sólo tenían consigo la esperanza, esa que jamás pudieron arrebatarles.
A pocas horas estaba la montaña intacta. Remontando el río estaba el estuario del Cimitarra, aquel río caudaloso que descendía de las selvas agrestes del nordeste. Un nuevo mundo los esperaba para construir su destino, al que no renunciaban: que los dejaran vivir. En esas familias iban las mujeres y hombres que colonizarían el Valle del río Cimitarra, antesala de esas lejanas y casi inalcanzables sombras azuladas que marcaban en la distancia la gigantesca montaña: la Serranía de San Lucas, la promesa de un nuevo futuro.