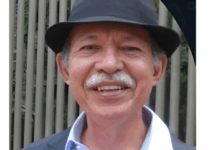El reciente caso de Independiente y Universidad de Chile reabre el debate sobre el papel de las hinchadas, la estigmatización fascista que sufren las clases trabajadoras y las alternativas desde la justicia social para resignificar el fútbol como espacio de comunidad y equidad
Flora Zapata
El fútbol en América Latina nunca ha sido únicamente un deporte: es una forma de identidad, resistencia y encuentro de las clases populares. En las gradas, el barrismo se configura como una expresión cultural marcada por la pasión, la colectividad y la pertenencia. Sin embargo, en los últimos años, y con mayor fuerza en el último bienio, el barrismo ha estado asociado también a episodios de violencia que sacuden no solo al deporte, sino a la vida política y social de la región.
El reciente enfrentamiento entre los hinchas de Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile en un partido de la Copa Sudamericana 2025 expuso, en su crudeza, cómo la violencia puede eclipsar la esencia popular del fenómeno. Este episodio abre un debate urgente: ¿el barrismo es intrínsecamente violento o se convierte en violencia por factores estructurales de desigualdad, estigmatización y discursos de odio que buscan relegar a las clases trabajadoras y sus expresiones?
El barrismo como expresión de identidad popular
El barrismo en América Latina surge de las tribunas como un espacio de comunidad y resistencia. Para miles de jóvenes y familias de sectores populares, el estadio es el lugar donde se canta, se pinta, se grita y se reafirma una identidad colectiva que va más allá del marcador de un partido.
Las barras no solo generan rituales deportivos, sino también expresiones culturales: murales, música, poesía popular, coreografías masivas. En muchas ciudades, las barras han creado redes de solidaridad frente a la exclusión social: ollas comunitarias, apoyo escolar, campañas contra la violencia de género o contra la represión policial.
En ese sentido, el barrismo es un espejo de las contradicciones de nuestras sociedades: donde hay exclusión, se construye comunidad; donde hay represión, emerge resistencia; y donde hay estigma, se genera orgullo popular.
De la pasión al estigma y la violencia
A pesar de este potencial comunitario, el barrismo es presentado con frecuencia en los medios y discursos oficiales como sinónimo de delincuencia. La violencia en algunos partidos alimenta esta narrativa, y lo ocurrido en Avellaneda entre Independiente y la Universidad de Chile se convirtió en un caso paradigmático.
En agosto de 2025, durante el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana, hinchas chilenos y argentinos protagonizaron escenas de extrema violencia: lanzamiento de objetos, invasión de sectores rivales, enfrentamientos cuerpo a cuerpo con armas blancas y hasta personas que se arrojaron desde las tribunas para salvar su vida. El saldo: decenas de heridos, más de cien detenidos y un partido suspendido y posteriormente cancelado por la Conmebol.
Fascismo, odio de clase y el barrismo
El problema no radica únicamente en la violencia. En realidad, la forma en que se aborda el barrismo refleja un trasfondo político y social más profundo: el odio de clase.
El fascismo, en sus múltiples expresiones históricas y contemporáneas, se caracteriza por criminalizar y relegar a las clases trabajadoras y sus formas de organización. En el caso del barrismo, este discurso aparece cuando se lo reduce a “foco de delincuencia” y se lo usa como excusa para medidas represivas, sin atender las causas estructurales de la violencia.
Lo paradójico es que, en ocasiones, el propio barrismo reproduce discursos fascistas: racismo, xenofobia, homofobia y nacionalismos extremos se infiltran en las tribunas, convirtiendo un espacio de comunidad en un terreno de odio. De esta manera, el barrismo se convierte en campo de disputa ideológica: ¿será un espacio de resistencia popular o un eco de la violencia y el autoritarismo que lo estigmatizan?
La violencia en el barrismo no surge de la nada ni puede reducirse a la idea de “conductas desviadas”. Responde a factores estructurales como la desigualdad social que margina a miles de jóvenes sin acceso a educación, empleo y oportunidades; la estigmatización mediática que los encasilla como delincuentes y legitima la represión; la ausencia de políticas públicas que reconozcan el fútbol popular como un fenómeno cultural; y la instrumentalización política de las barras, utilizadas en ocasiones como fuerzas de choque o clientelas. Todo ello convierte a las tribunas en un espacio donde la frustración y la exclusión encuentran un canal explosivo.
Frente a este panorama, la alternativa no puede ser la represión, sino una perspectiva de justicia social. Esto implica políticas públicas de inclusión que garanticen educación, empleo y cultura para las juventudes populares; el reconocimiento institucional de las barras como actores sociales con derechos y responsabilidades; la apertura de espacios de diálogo entre clubes, hinchadas, gobiernos locales y comunidades; y la promoción de prácticas culturales y formativas que fortalezcan discursos de equidad y respeto, en lugar de reproducir odios fascistas. Solo de esta manera el barrismo podrá consolidarse como lo que es en su esencia: una expresión de identidad, resistencia y comunidad de las clases trabajadoras.
Una mirada a lo comunitario
El desafío está en no criminalizar ni reprimir al barrismo, sino en comprenderlo como una expresión cultural legítima de las clases populares. Reconocerlo como tal abre la posibilidad de fortalecerlo como un movimiento de identidad, resistencia y comunidad.
En tiempos donde el fascismo intenta reducir las expresiones populares a meros focos de desorden, defender al barrismo como práctica cultural es, también, una forma de defender la justicia social y la equidad de oportunidades. El futuro de nuestras tribunas, y del fútbol como reflejo de nuestras sociedades, depende de ello.