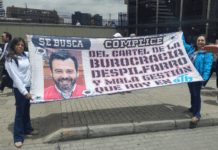Una masacre, perpetrada en el marco de una campaña sistemática de limpieza étnica, ha sido reconocida por la justicia internacional como un acto de genocidio
Juan Sebastián Sabogal Parra
sebas92ud
El 13 de julio de 1995, en la ciudad de Srebrenica, situada en la región montañosa del este de Bosnia y Herzegovina, más de 8.000 hombres y adolescentes bosnios musulmanes fueron ejecutados por tropas del Ejército de la República Srpska, acompañadas por unidades paramilitares serbobosnias.
Srebrenica había sido declarada “zona segura” por la ONU en 1993, lo que llevó a miles de civiles bosnios musulmanes desplazados por la guerra a refugiarse allí.
Sin embargo, dos años después, las fuerzas serbobosnias, al mando del general Ratko Mladić, ocuparon la ciudad, separaron a los hombres de las mujeres y niños, y procedieron a su ejecución masiva en distintos puntos de la región, con el objetivo claro y declarado de eliminar la presencia musulmana en el territorio reclamado por los nacionalistas serbios.
El genocidio no fue el resultado de un colapso del orden, sino la expresión máxima de una ideología que buscaba reorganizar el espacio por medio del exterminio.
Frente a esta atrocidad, la respuesta inmediata de la Organización de las Naciones Unidas fue tardía, débil y ha sido ampliamente señalada como uno de los más graves fracasos de la política internacional contemporánea. No se trató únicamente de omisión: la ONU no autorizó el respaldo aéreo solicitado, ni permitió que los cascos azules desplegados en la zona protegieran efectivamente a la población civil musulmana.
Los informes posteriores revelaron que algunas unidades de estas fuerzas de “paz” incluso colaboraron con los perpetradores. Esta complicidad estructural no solo permitió la masacre, sino que dejó una huella profunda de desconfianza en los organismos multilaterales que supuestamente deben proteger a los pueblos del exterminio.
El papel de la narrativa anticomunista
Para comprender cómo se llegó a este punto, es necesario recordar que antes de 1990, Yugoslavia era una federación socialista multiétnica, basada en un modelo que promovía la convivencia, la cooperación y la participación equitativa entre sus distintos pueblos.
Bajo el liderazgo de Josip Broz Tito, se consolidó un proyecto de integración nacional que rechazaba toda forma de supremacía étnica, religiosa o regional. A diferencia del modelo liberal-occidental que promueve el individualismo y la competencia, la Yugoslavia socialista apostaba por la unidad en la diversidad y por la soberanía popular como principio rector.
Sin embargo, tras la muerte de Tito en 1980 y el progresivo debilitamiento del bloque socialista en Europa del Este, comenzaron a emerger con fuerza sectores de derecha ultranacionalista en distintas repúblicas de la federación.
Estos grupos, lejos de buscar una transformación democrática del modelo yugoslavo, aprovecharon las tensiones económicas y las fracturas territoriales para construir discursos identitarios agresivos, de corte religioso y revisionista. En lugar de fortalecer el proyecto común, alimentaron el resentimiento, reescribieron la historia y sembraron el odio interétnico como herramienta política.
Uno de los casos más paradigmáticos fue el de Slobodan Milošević. Aunque formado dentro del Partido Comunista Yugoslavo, giró rápidamente hacia una política autoritaria y ultranacionalista, articulando su discurso en torno a la necesidad de una limpieza étnica y la guerra como mecanismo de reorganización territorial.
En Croacia, por su parte, sectores de la derecha nacional-católica impulsaron una narrativa ferozmente anticomunista, basada en la exaltación étnica y en la negación de todo lo que representaba el pasado socialista. Bosnia, en el centro geográfico y simbólico de la antigua federación, quedó atrapada en el fuego cruzado de estas ideologías, convertida en escenario de uno de los peores conflictos en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
¿Y la comunidad internacional?
La comunidad internacional, lejos de actuar con claridad y firmeza, adoptó una postura ambigua. En el contexto de la narrativa global anticomunista posterior a la Guerra Fría, los países occidentales privilegiaron sus intereses geopolíticos antes que los derechos humanos.
La entonces Comunidad Europea no estableció líneas rojas claras, vaciló ante los crímenes de guerra y, en algunos casos, legitimó con su silencio los proyectos de las derechas etnonacionalistas. Las sanciones fueron débiles, inconsistentes y, sobre todo, tardías. La OTAN solo intervino militarmente después de la masacre de Srebrenica, cuando ya era imposible negar la magnitud de la tragedia: más de 100.701 civiles habían sido asesinados o desaparecidos en Bosnia.
Tanto la OTAN como la ONU priorizaron los intereses estratégicos de las potencias occidentales, desatendiendo su deber de proteger a los pueblos frente al genocidio.
Esta omisión no fue solo un error diplomático: fue una traición a los principios fundamentales del derecho internacional. La falsa equidistancia asumida por muchos actores globales ─presentando el conflicto como una guerra entre iguales─ borró las responsabilidades concretas, diluyó la noción de crimen y dejó a las víctimas en el abandono.
Heridas abiertas
Hoy, cuando el mundo presencia el genocidio del pueblo palestino a manos del Estado de Israel, reaparecen los mismos patrones de inacción, ambigüedad y complicidad. Se repite el discurso que reduce el exterminio sistemático a un “conflicto interno” o a un acto de “defensa” por parte de una potencia ocupante. Nuevamente, las potencias occidentales bloquean resoluciones, minimizan el genocidio y trasladan la responsabilidad a las víctimas.
El paralelo entre Srebrenica y Gaza no es una simple comparación retórica: es una advertencia. El etnonacionalismo, ese proyecto político basado en la supremacía de una identidad sobre otras, está resurgiendo con fuerza en distintos lugares del mundo.
La derecha internacional, hoy reforzada por movimientos neofascistas, nacionalistas religiosos y gobiernos autoritarios, utiliza la misma lógica que destruyó Yugoslavia: el miedo al otro, la militarización de la identidad, la exaltación de la patria como excusa para el exterminio.
Mientras se siga justificando el genocidio con el argumento de “la seguridad”, mientras la comunidad internacional permanezca cómplice o inerte, mientras se privilegien los intereses económicos y geopolíticos sobre la vida humana, las tragedias como Srebrenica seguirán repitiéndose. La historia no se repite sola: la repiten quienes se niegan a aprender de ella.