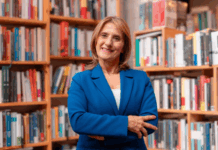En marco de la reunión de la X Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales – CLACSO en Bogotá, Borón reflexionó sobre el mundo de hoy, marcado por las relaciones entre Latinoamérica, Rusia, China, Europa y Estados Unidos
Zabier Hernández Buelvas
@HernandezZabier
Atilio Alberto Borón es politólogo y sociólogo argentino, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Harvard. Actualmente, dirige el Centro de Complementación Curricular de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Avellaneda. Es, asimismo, Profesor Consulto de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires e Investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, IEALC.
Recientemente, se retiró en calidad de Investigador Superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Obtuvo el Premio Internacional José Martí de la UNESCO (2009) y el Premio Honorífico de Ensayo Ezequiel Martínez Estrada de la Casa de las Américas (La Habana, Cuba), del año 2004.
El rezago de EE. UU.
¿Cómo se explica que EE. UU. enfrente una economía tan debilitada mientras impulsa guerras en el mundo?
Si se revisa la literatura de expertos en cuestiones militares, de académicos estadounidenses, que no son antimperialista, una pregunta que aparece recurrente es ¿por qué con el mayor gasto militar del planeta no podemos ganar ninguna guerra? El presupuesto militar de EE. UU. tuvo un aumento fenomenal, por primera vez en la historia. Este presupuesto enviado por Trump al Congreso, que tendrá que ser discutido en las próximas semanas, superó la barrera aparentemente infranqueable del millón de dólares, esto es, un millón de millones de dólares de gasto militar, nunca habían llegado a ese punto.
Esto constituye aproximadamente entre el 40 % y 45% del gasto militar total. Esto nos da una idea de la asimetría en gasto militar que no se traduce en una guerra triunfante, pero que, increíble y tozudamente, siguen creyendo que esto les dará prosperidad. Se equivocan. Ellos están viendo su impotencia, apelando a la carta militar para resolver las cuestiones.
Y todo esto, sin tener en cuenta el enorme costo humano que significa…
El gasto de la Administración Nacional de Veteranos de los Estados Unidos ─una agencia muy importante─ es considerable porque atiende a todos los heridos de la guerra, a la gente que viene maltrecha, mutilada, con problemas ─psiquiátricos muy graves.
En los últimos veinte años, cerca de unos treinta mil excombatientes de Estados Unidos se han suicidado. La Administración Nacional de Veteranos ─que ahora fue subida de jerarquía en la Administración Pública─ es una secretaría de Estado y cuenta con un presupuesto que equivale al presupuesto militar de China.
El presupuesto militar de China equivale al que Estados Unidos dedica para curar, restaurar las heridas de sus combatientes. El presupuesto de China ha crecido bastante, no como el de Estados Unidos, pero está en unos 200 mil, 250 mil millones de dólares, es decir, la cuarta parte del que utiliza EE. UU.
¿Cuál es el estado actual de la competencia en ciencia y tecnología entre las principales potencias mundiales?
Estados Unidos, si me permite el uso de una metáfora futbolística, está perdiendo por goleada contra China en la carrera por las patentes, marcas y desarrollos de alta tecnología y la informática, robótica, cibernética, telecomunicaciones, etcétera.
China le sacó una ventaja impensable a los Estados Unidos. Hace quince años, en 2010, la Oficina de Patentes y Marcas Mundiales, que está en Suiza, tenía al país norteamericano como el de mayores patentes y marcas, después seguía Corea del Sur, Japó, Alemania, y, en el séptimo u octavo lugar, China aparecía muy lejos.
Actualmente, China está muy por encima de Estados Unidos, con 30.000 marcas más que las que patentó Estados Unidos, es una tendencia creciente. Thomas Friedman, editorialista del New York Times, intelectual del imperio y del globalismo, estuvo hace poco en China y tituló su artículo: “He visto el mundo del futuro, y no es Estados Unidos”, además de decir otras observaciones sorprendentes.
¿Qué más dijo en sus observaciones?
Friedman destacó, por ejemplo, el tema de tierras raras, tan importante para los nuevos avances tecnológicos, la telefonía celular, la 6G y otros. Señaló que: “He visto que en China hay 39 universidades que tienen programas doctorales sobre tierras raras. En Estados Unidos, tenemos una que solo tiene un curso o dos sobre este tema tan crucial”.
Si a esto le sumamos la superioridad económica de China, seguida por Estados Unidos, y el muy velozmente ascenso de la India ─que para el 2030, será la tercera potencia económica, superando a Japón y Alemania─, entonces podemos afirmar que hay una reconfiguración del sistema; ya no hay un gran único hegemón, sino varias grandes concentraciones de poder: China, India y Rusia. Por supuesto, Estados Unidos sigue siendo muy importante, no se puede ignorar la importancia que aún sigue teniendo.

Rusia, el ave fénix
Usted mencionó a Rusia, ¿cree que estamos ante un resurgimiento de su poder?
En la literatura de los años 90, después de la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, muchos dieron por muerta a Rusia. Existen varios artículos en los que se anunciaba su irrelevancia ─algunos, incluso, titularon Bye, bye Rusia─, como si Rusia no tuviera más nada que aportar.
Y, en parte, esa percepción era cierta, porque Rusia fue saqueada por el capitalismo occidental, con una hazaña comparable a la que practican en nuestros países de América Latina. Al abrirse a los capitales extranjeros, se pensó que estos llegarían con tecnologías para hacer crecer la economía rusa; en cambio, lo que ocurrió fue un robo, un saqueo sin precedentes en la historia de ese país.
Y en términos políticos, ¿cómo se manifestó esa supuesta “muerte”?
El plan consistía en fragmentar a Rusia en 10 o 15 pequeños Estados, a pesar de tratarse de un territorio tan grande ─alrededor de 18 millones de kilómetros cuadrados. Este plan fue diseñado por Paul Dundes Wolfowitz, el segundo del Pentágono durante la administración de Bush padre. La propuesta quedó en un documento filtrado y titulado “Orientaciones para la nueva política de Estados Unidos hacia la Rusia postsoviética”, interesante por la franqueza con la que se exponía el objetivo.
El documento aplaudía el cambio y el fin de la Rusia soviética, pero a la vez, llamaba la atención: “No nos hagamos ilusiones, porque Rusia, que es un país demasiado grande, demasiado rico en recursos naturales, con una potencialidad militar de primerísimo orden, solo comparable con la de Estados Unidos, y cualquiera que sea el régimen político que haya en Rusia, aunque sea una democracia liberal, favorable al desarrollo de las empresas capitalistas, Rusia seguirá siendo un obstáculo a cualquier política que Estados Unidos quiera desarrollar en Europa y, en general, en todo el continente europeo”.
El plan, entonces, consistía en la fragmentación del enorme territorio ruso para dar lugar a diez o doce o cinco naciones. Este proyecto se escribió, se filtró y el New York Times lo publicó en gran parte. Wolfowitz intentó bajarle el tono diciendo que era un borrador. Pero lo cierto era que reflejaba la política real de EE. UU. en ese momento. Recordemos que Wolfowitz tenía ciudadanía estadounidense e israelí, un dato relevante si se considera la estrecha articulación entre el sionismo y la política estadounidense.
Contra todas las predicciones, Rusia volvió a recuperarse y mantenerse en su territorio. Sin embargo, lo que Estados Unidos no pudo hacer en Rusia, lo llevó a cabo en Yugoslavia. Hoy, en lo que fue el territorio yugoslavo, existen seis países distintos, entre ellos, Serbia, Croacia y otros como Kosovo ─que es una gigantesca base militar que no está reconocido como Estado.
¿Y por qué en Yugoslavia sí pudieron?
Por el apoyo y cooperación directa de la OTAN.
Creo que Rusia es el país más sancionado del mundo, ¿Cómo puede un Estado y su sociedad avanzar en medio de esta situación?
Desde la operación militar especial de Rusia en Ucrania y la enorme cantidad de sanciones impuestas a Rusia que, en realidad, no son sanciones en estricto sentido. Como suelen afirmar los cubanos: “Mira, sanciones es cuando hay una autoridad que tiene una capacidad legítima de aplicar una norma. Acá no hay nada de eso. Acá hay una política arbitraria decidida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que aplica medidas coercitivas unilaterales”.
En una conferencia de prensa, Vladimir Putin afirmó que su país había llegado a las 29.000 medidas coercitivas unilaterales. Sin embargo, no les ha dado resultado. ¿Por qué? Rusia se ha convertido en la economía más próspera de Europa ─y posiblemente del mundo─ en la actualidad.
Mientras Alemania está estancada y otros países europeos experimentan retrocesos, Rusia, por el contrario, sigue prosperando: su economía ha crecido; ha cuadruplicado su producto interno bruto. ¿Saben por qué? Se desentendió de Occidente. Sencillamente, se dio vuelta, ya no más.
Rusia había confiado ciegamente en las promesas de Occidente, como aquella que aseguraba que: “La OTAN no se iba a mover ni un centímetro en dirección a la frontera con Rusia”. Esta promesa fue incumplida y hoy Ucrania, controlada por la fuerza de la OTAN, está allí amenazante.
Recuerdo que fue Helmut Kohl quien lo aseguró primero: “Ni siquiera una pulgada vamos a corrernos para allá”. Sin embargo, con el tiempo, todos querían entrar a Rusia. Aplaudían esto figuras como Tony Blair, Aznar y, por supuesto, Bush, Clinton. Incluso sectores del progresismo amenazando a Rusia.
Entendamos esto: en el derecho internacional existe el derecho de los países a su seguridad, esto está establecido. Al parecer, eso vale para todo el mundo, menos para Rusia. Este último no tiene derecho a exigir que no haya tropas militares adversarias en su frente. Estados Unidos tiene ese derecho, lo mismo Francia o España, pero Rusia, en cambio, no tendría ese derecho.
Sionismo y política imperial
A propósito, ¿hasta qué punto influye el sionismo en la política estadounidense o es más bien lo contrario?
Victoria Nuland fue subsecretaria de Asuntos Euroasiáticos del Departamento de Estado durante la administración de Obama. Es ciudadana estadounidense-israelí, al igual que su esposo, Robert Kagan, uno de los intelectuales vinculados al Departamento de Estado. Ambos forman una pareja absolutamente comprometida con la política de EE. UU. Su influencia revela una hipótesis que invierte la visión que normalmente se tiene cuando se dice que Israel es un apéndice de Estados Unidos.
Algunos sostenemos que Estados Unidos actúa como un monigote del sionismo internacional. Esto no es un dato menor. Solo basta ver cómo opera en Estados Unidos “el lobby judío” y analizar la influencia de figuras sionistas en Wall Street, en la industria militar y en la industria del “entretenimiento” ─entendida esta última como el aparato ideológico fenomenal que tiene su centro en Hollywood.
El lobby también está insertado en el sistema de medios de los Estados Unidos, sobre todo en los grandes medios gráficos y los principales canales de televisión, que muchas veces funcionan como expresiones del proyecto sionista. Por eso, los grandes medios en EE. UU., ninguno, se han rasgado las vestiduras por el genocidio en Gaza. Solo ahora, después de un año y medio, The New York Times ha comenzado a dar espacio a algunas voces crítica dentro de Israel.
Siguiendo la línea de su reflexión, ¿existe dentro de Israel un pensamiento crítico frente a la política sionista del propio Estado?
Uno de los personaje más interesante a seguir de cerca es Gideon Levy. Él ha escrito una serie de artículos en los que plantea que Israel está acabando su propia tumba. En uno de ellos, afirma: “Esto no termina ahora. La viabilidad a largo plazo de Israel está cada vez más puesta en cuestión por esto que estamos haciendo en Palestina. Entrando, realizando una limpieza étnica de dos millones doscientos mil personas y quedarnos con ese territorio. Eso, como sociedad israelita, lo vamos a pagar muy caro, tal vez con costos inusitadamente altos”.
Pero ¿Quién escucha o lee a Gideon Levy en nuestra América?
Creo que soy de los pocos. En América Latina, ningún periódico publica las reflexiones de Levy. En España tampoco lo he visto. En todo caso, es una de las voces más autorizadas, muy valiente, por supuesto, está amenazado.
La Ruta de la Seda, preocupa
Y en todo este contexto geopolítico, ¿qué rol juega China?
China tiene hoy relaciones privilegiadas de primer orden como socio comercial, financiero o inversionista con 149 países. La famosa Franja o Ruta de la Seda es lo que más preocupa a Estados Unidos, el hecho de que la economía china vaya creciendo. Estados Unidos nunca pudo establecer una relación de primer orden con un grupo tan grande de países.
Es decir, ¿estamos viendo una expansión china en América Latina?
Es evidente. La han tratado de frenar, pero no han logrado. Un ejemplo es la construcción de un megapuerto en Perú: el puerto de Chancay, una obra de gran envergadura, de última generación. Este puerto se integrará, según los planes, con una especie de “canal seco” ─una ruta de trenes de alta velocidad─ que va desde Chancay, en el Perú, cruzando Los Andes, hasta el puerto de los Santos en Brasil.
Si a esto agregamos el proyecto en marcha en el Istmo de Tehuantepec, en México ─donde ya opera un tren rápido que va desde el puerto de Huachacualco, en el Caribe mexicano, hasta el Pacífico─, el panorama se transforma. Solo estas dos obras relegarán, en cinco años, al Canal de Panamá en un enclave turístico, dejando de ser una ruta comercial para grandes volúmenes de mercancías, que hoy circulan casi en su totalidad a través de la navegación.
¿Entonces es un proceso irreversible?
Se trata de una constelación ya muy difícil de desarmar. ¿Qué país va a dejar de comerciar con China? Ni México ni Chile pueden hacerlo. Chile, pese a mantener una posición favorable a Estados Unidos bajo el gobierno de Boric, sigue dependiendo en gran medida de las exportaciones a China, especialmente de petróleo, cobre y litio.
¿Y Latinoamérica cómo está en medio de esta disputa China-EE. UU.?
Un dato sobre América Latina: en el año 2010, el volumen del intercambio entre China y la región era de 12 mil millones de dólares. Ya en ese entonces, Estados Unidos venía advirtiendo sobre la necesidad de reducir los vínculos con China. Su estrategia se reducía en tres palabras Keep China Out, es decir, mantener a China fuera de la región.
En la actualidad, el vínculo entre los países latinoamericanos y caribeños con China ha alcanzado los 440 mil millones de dólares. La cifra es brutal. Aunque no es igual el volumen de comercio entre Estados Unidos y China ─está en los 600 mil millones─, Latinoamérica y el Caribe están en una relación comercial con China en una magnitud absolutamente inesperada e inaceptable para Estados Unidos.
El problema peor para EE. UU. es que esta tendencia es irreversible, porque ya China se convirtió en el principal socio comercial de Brasil, Chile, Perú y Ecuador, y le siguen de cerca Colombia, Argentina y México.
¿Es decir que el objetivo de Europa y EE. UU. es Rusia y China?
Europa y Estados Unidos ven a Rusia y China como sus grandes competidores, pero los primero van de derrota en derrota. Un ejemplo es el inesperado y exitoso logro diplomático de China al conseguir sentar en una mesa y de alcanzar un acuerdo entre los fanáticos chiitas de Irán y los fanáticos sunitas de Arabia Saudita, enfrentados durante siglos. China logró lo que muchos consideraban imposible: el milagro diplomático de sentarlos y llegar a un acuerdo que va totalmente en contra de Estados Unidos.
Ese acuerdo incluye, además, un asunto clave: Arabia Saudita se compromete a garantizar el abastecimiento prioritario de petróleo a China, pagando en dólares locales. Esto señala un mundo enteramente nuevo, que abre oportunidades para nuestros países si hay gobiernos decentes, progresistas que tengan la audacia de hacer acuerdos comerciales y de inversión, mucho más amplios que los que hemos tenido en América Latina en más de un siglo. Esto, a mi juicio, es un dato absolutamente esencial, dependerá de nuestra capacidad para aprovechar esas oportunidades y de los acuerdos que se logren.
Europa y los BRICS
En su opinión, ¿Cuál debería ser el rumbo de Europa?
Europa tiene que redefinir su papel en el mundo, en especial a la luz de la política que se adoptó tras la derrota de Charles de Gaulle, una política de la que hoy mucha gente se arrepiente. De Gaulle lo tenía muy claro: “Cómo vamos a quedarnos amparados bajo Estados Unidos, que tiene sus intereses”. En el mismo sentido, Kissinger dejó una frase muy memorable: “Hay algo todavía mucho más peligroso que ser un enemigo de Estados Unidos, y es ser amigo de Estados Unidos”.
¿Cuál es su visión del presente y futuro de los BRICS?
Los BRICS son un mundo nuevo. Hoy es más importantes que el G7 y sigue creciendo con nuevos miembros y socios como Arabia Saudita, Emiratos, Irán, Egipto y Etiopía.
¿Cómo ve usted el futuro de la relación entre América Latina y los BRICS?
América Latina tiene ante sí una oportunidad extraordinaria, y aprovecharla depende, en gran medida, de nosotros mismos. No se trata de reemplazar un imperialismo norteamericano por uno chino. China es, sin duda, un actor económico de primer orden, con el cual debemos mantener relaciones porque es una realidad. Además, favorece un mundo multipolar.
¿Cuál es su apreciación sobre el papel de Colombia en todo este complejo contexto?

Es interesante y muy importante el proceso de concientización que viene desarrollándose en Colombia. Creo que es esencial profundizar tanto la reflexión como la práctica política, a través de unas organizaciones unitarias para defender y consolidar procesos como el que actualmente vive Colombia, para recuperar el terreno perdido.
Argentina, dispersa y sin perspectiva
¿Cómo describiría la situación actual de la lucha de clases en Argentina?
En Argentina, existe una enorme dispersión de las fuerzas políticas, lo que ha favorecido extraordinariamente al gobierno de Javier Milei. En cierto sentido, Milei ha dado unas cuantas lecciones sobre cómo gobernar: él mismo afirmó “empiezo y esto lo tengo que hacer no en un año, lo tengo que hacer en un mes, dos meses”, y, efectivamente, comenzó a implementar su agenda y ha hecho eso, creando un enorme desconcierto en todo el campo de la oposición, profundamente fragmentado, sin capacidad ni siquiera para articular una respuesta colectiva, para decir qué hacemos.
Esto estaba ya anticipado por la reflexión de algunos de los expertos de la derecha, quienes venían preguntándose por qué fracasó el gobierno de Macri. Su respuesta es clara: Macri avanzó muy lento, se tomó demasiado tiempo respetando las institucionalidades del régimen democrático. Por lo tanto, sostenían que en una segunda oportunidad debía hacerse lo mismo, pero en un tiempo mucho más acotado.
¿Considera que Milei sigue contando con el apoyo de la sociedad argentina?
Milei ha tomado nota de la lección y ha avanzado extraordinariamente. A pesar del desastre económico que ha producido, sobre todo en los bolsillos de los electores populares, aún sigue contando con el apoyo, que oscila entre el 43 % al 45 % de la población. Se presentó como: “Vengo a destruir todo el Estado desde dentro, soy el topo que desde dentro destruiré todo y que te dejara sin financiamiento para la universidad pública, los hospitales, la ciencia, etc.”.
Castiga los ingresos de los electores trabajadores, de los jubilados, de los pensionados, y no hay una respuesta real de nuestra parte porque no tenemos capacidad de sacar centenares de miles de personas a la calle. Esa es la realidad.
¿Cuáles cree son las causas de la falta de perspectiva y de esta dispersión?
Hoy, el auge del individualismo ─cultivado por los teóricos e ideólogos del neoliberalismo─ y el triunfo de la derecha en la batalla cultural que logró imponer una cosmovisión hiperindividualista, el culto a la antipolítica y una especie de resignación fatalista que dice que el mundo es lo que es y poco o nada se puede hacer para cambiarlo.