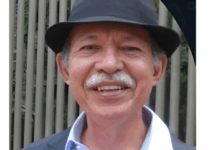Finalizó la 30 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Dada la gravedad de la crisis ecológica, el documental final dejó en evidencia que el espacio multilateral fracasó. ¿Por qué?
Óscar Sotelo Ortiz
@oscarsopos
¿Fracasó la COP 30? Lastimosamente la respuesta es sí. ¿Todo está perdido? Afortunadamente no, pero se agota el tiempo. Mientras siga la tendencia de un crecimiento exponencial de las emisiones procedentes de la extracción y el consumo de combustibles fósiles, el cambio climático lo transformará todo. Incendios, inundaciones, temporales y sequias son los fenómenos de una alarma civilizatoria que no puede ser ignorada.
“Es una crisis existencial para la especie humana”, lo resume la periodista canadiense Naomi Klein en su libro Esto lo cambia todo (2015). El principal problema es que hasta el momento la respuesta global para atender el aviso de incendio es querer apagarlo con gasolina.
La convención
Después de dos semanas intensas en Belém de Pará, Amazonía brasileña, finalizó la 30 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, mejor conocida como la COP 30.
A la convención asistieron cerca de 56 mil participantes, ya sean delegados gubernamentales, jefes de Estado y ministros, negociadores, científicos, organizaciones no gubernamentales, pueblos indígenas, observadores, delegaciones nacionales, organismos multilaterales y actores privados.
Sobre la composición de la COP 30 es importante identificar el poderoso lobby liderado por los representantes de las empresas petroleras, que es respaldado por países dependientes de este hidrocarburo, con un especial protagonismo de Arabia Saudí. Se calcula que cerca de 1.600 “lobistas” tuvieron acceso al encuentro y participaron activamente en las rondas de negociación.
Además, esta COP se celebró bajo el saboteo de los Estados Unidos, potencia económica, política y militar que en la actualidad se ubica como el segundo emisor de dióxido de carbono en el mundo. Y también frente al silencio estratégico de la República Popular de China, principal emisor global, que asistió a la cita con extremada cautela.
En resumen, la COP 30 fue un espacio para alcanzar acuerdos sobre las dos cuestiones fundamentales definidas desde la primera Conferencia de las Partes de Berlín en 1995, es decir, la responsabilidad de los países desarrollados en la catástrofe climática y la necesidad urgente de reducir las emisiones de gases.
La oportunidad perdida
Sin embargo, para el historiador e investigador social brasileño Miguel Enrique Stédile, la COP de Belém de Pará tenía dos retos específicos. El primero era demostrar con hechos que la conferencia podía lograr acuerdos rigurosos y mecanismos de aplicación. Aunque la COP 16 de Cancún, la 21 de París y la 29 de Bakú plantearon acuerdos multilaterales frente a la financiación climática, estos seguían siendo frágiles y muy modestos.
Y, en segundo lugar, era una excelente oportunidad para salirle al paso a visiones negacionistas del cambio climático, como las lideradas por el presidente estadounidense Donald Trump. La actual administración estadounidense no solo se ausentó de la cita global, sino que anunció por segunda vez su salida del Acuerdo de Paris de 2015, tratado internacional que tiene el objetivo de limitar el calentamiento global por debajo de 1.5 grados centígrados en comparación con los niveles preindustriales.
“La COP-30 podría ser la última conferencia si no se avanza en medidas sólidas y urgentes para la transición energética y la lucha contra el calentamiento global. Su fracaso no solo agravará la crisis climática y la gobernanza mundial, sino que sin duda seguirá penalizando a las principales víctimas del cambio climático, los pueblos del Sur global”, sentenció previamente el investigador Stédile.
Por eso, si se analiza el Acuerdo Global ‘Mutirão’, declaración final de la COP 30, el resultado es todo menos que alentador. El documento, que entre otras cosas no nombra a los combustibles fósiles como la causa principal de la crisis climática, es la evidencia escrita del fracaso.
‘Mutirão’ no plantea una hoja de ruta clara para abandonar el petróleo, gas y carbón, responsables del 80 por ciento de los gases de efecto invernadero; la deforestación es poco abordada a pesar de que la sede de la conferencia fue en la Amazonía, y aunque se anunció la triplicación del financiamiento climático, éste sigue siendo lento, voluntario y con pocas garantías.
Si bien se actualizaron de cara al Acuerdo de París los Planes Nacionales de Contribuciones, NCD, y se aprobaron un conjunto de cien indicadores mínimos para acompañar los avances en los países miembros de la convención, lo alcanzado en Belém de Pará es muy pero muy limitado.
Contradicciones
¿Cuáles son las razones por las cuales no se ponen en marcha acciones concretas para enfrentar la crisis climática y ecológica?
La opinión de Klein es contundente: “No hemos hecho las cosas necesarias para reducir las emisiones porque todas entran en un conflicto de base con el capitalismo desregulado. Estamos atascados porque las acciones que nos ofrecerían las mejores posibilidades de eludir la catástrofe son sumamente amenazadoras para una élite minoritaria que mantiene un particular dominio sobre nuestra economía, nuestro proceso político y la mayoría de nuestros principales medios de comunicación”.
Esta conclusión se confirma con el documento de ‘Mutirão’. Aunque se trató de una estrategia pragmática de la presidencia brasileña de la COP 30 por lograr consensos, el gran ganador de la convención fue el lobby corporativo, tanto de los países de la OPEP, como de las grandes petroleras.
Y el gobierno de Gustavo Petro, que lideró hasta el final una propuesta de acuerdo global junto con otros 40 países, finalmente terminó derrotado. “Colombia habló con la verdad: objetamos un acuerdo que ignora la ciencia y elimina toda referencia a la necesaria eliminación de los combustibles fósiles”, dijo la ministra de Ambiente, Irene Vélez-Torres.
No obstante, lo interesante es que, a pesar de no alcanzar los objetivos, Colombia se convierte decididamente en el principal líder global de la transición equitativa. Esta posición lo alinea con los pueblos originarios y afrodescendientes, con las organizaciones de derechos humanos y sociedad civil, instancias de la organización social que siguen comprometidas con una acción climática más justa.
Y al final de la jornada, el país sigue en el lado correcto de la historia, defendiendo la vida y el futuro de la humanidad.