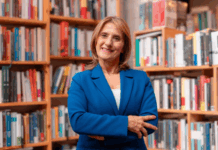La literatura latinoamericana convirtió la violencia masculina en prestigio y borró la vulnerabilidad femenina. La crítica feminista revela hoy esa economía emocional desigual
Diana Carolina Alfonso
El arte, y en particular la literatura, ha sido una de las instituciones más potentes en la organización de las emociones modernas. Establece pedagogías de sentir, asigna legitimidad a ciertas individualidades y distribuye el poder afectivo según jerarquías de género. La mirada de Eva Illouz permite leer estas prácticas como tecnologías emocionales que deciden qué experiencias se consideran íntimas, cuáles ocupan la escena pública y quién tiene derecho a convertir su vida emocional en valor cultural.
En la tradición latinoamericana, la intimidad no es un espacio exento de violencias masculinas que luego la literatura transforma en materia estética, al mismo tiempo que sostiene la centralidad pública del varón, incluso cuando su biografía está marcada por el abuso, el control o la crueldad. Escritores como Neruda, Quiroga, Darío, Cortázar, Huidobro o Arguedas ejercieron violencia física o emocional y encontraron en el campo literario un sistema capaz de convertir esa violencia en un rasgo de genialidad y no en motivo de cuestionamiento ético.
Illouz ha mostrado cómo la modernidad privatizó el amor, separándolo —a modo de fetiche— de los marcos sociales que lo producen. Bajo esta lógica, la violencia afectiva dejó de leerse como estructural y se desplazó hacia el ámbito psicológico “individual”. La crítica literaria latinoamericana adoptó esa misma operación: la vida privada de los escritores se convirtió en terreno del silencio, como si no afectara la obra.
Esta separación creó una burbuja protectora donde los actos violentos se narraron como excentricidades del espíritu, intensidades bohemias o desbordes propios de la sensibilidad artística. La confesión de violación que Neruda incorpora en “Confieso que he vivido” convivió sin fricciones con su canonización. Algo similar ocurrió con Cortázar en “Queremos tanto a Glenda”, donde siete de diez cuentos terminan en violencia letal contra sus protagonistas femeninas. Esto sólo es posible en una economía emocional que otorga más valor a la subjetividad masculina que a la integridad emocional de las mujeres que la sostienen.
El canon y su economía afectiva
Los hombres escriben desde lo público y allí son consagrados como sujetos impolutos; las mujeres son desplazadas hacia lo íntimo, donde su experiencia queda marcada como personal, inestable y poco apta para intervenir en el relato cultural. En contrapartida, el lugar del varón en esta esfera privada habilita su inhumanidad, la de sus parejas y congéneres.
Los testimonios de abuso emocional dejados por mujeres cercanas a Cortázar, Quiroga o Arguedas permanecieron durante décadas como anécdotas domésticas, indiferentes al interés crítico. La estética romántica del boom latinoamericano, ligada al amor inalcanzable y al estoicismo heróico masculino, reforzó esa asimetría.
Esta distribución desigual moldea prácticas de control emocional coercitivo mientras despolitiza el silenciamiento del ámbito privado. Illouz ha explicado cómo la modernidad construyó una desigualdad afectiva donde los hombres tienen derecho al retiro y a la duda, mientras las mujeres cargan con la tarea de sostener los vínculos y absorber el impacto emocional de las ambivalencias tutelares del hombre moderno/capitalista.
Así funcionan muchas figuras del canon latinoamericano, institucionalizando retóricas donde el varón que se ausenta, castiga con silencio o manipula desde la posición de quien “no puede amar del todo” aparece como sujeto profundo, mientras las mujeres quedan atrapadas en el esfuerzo por estabilizar una relación definida por la unilateralidad de las desigualdades estructurales. Incluso en autores que no ejercieron violencia física, como Borges o Paz, la misoginia simbólica y el silenciamiento femenino forman parte del clima intelectual que la crítica pasó por alto.
Cuando se revisan casos concretos, emerge lo que Illouz denomina una ‘economía emocional desigual’, en donde el daño que los hombres provocan se integra a su aura creativa; el daño que reciben las mujeres se normaliza como consecuencia de. Neruda abandona a su hija, Darío ejerce violencia bajo alcohol, Huidobro golpea, Quiroga controla hasta llevar a su esposa adolescente al suicidio, Arguedas reconoce sus celos, Cortázar convierte la manipulación en poética. Ninguno de estos gestos desplazó su prestigio.
No es la excepción de cada artista lo que se observa, sino la excepción del permiso cultural que sostiene sus trayectorias. Ese permiso forma parte de una estructura emocional donde la violencia masculina convive sin conflicto con el ideal de amor moralmente superior, en tanto la vulnerabilidad femenina se vuelve invisible porque se considera natural.
Hacia un nuevo mapa emocional de la literatura latinoamericana
La teoría feminista latinoamericana ha mostrado que este patrón es un régimen de encubrimiento simbólico, político y económico. La literatura funciona simultáneamente como vitrina y tapadera: vitrina que eleva al varón como sujeto legítimo del lenguaje; tapadera que oculta y estetiza las violencias que sostienen su autoridad.
En la antítesis, la crítica feminista revela la continuidad entre violencia privada y consagración pública. Se trata de leer las instituciones culturales como productoras de asimetrías afectivas en el marco de la división público/privada de la sociedad burguesa, que les permite, también a los revolucionarios de tinta, controlar las dinámicas del poder y el estatus.
Entender, de acuerdo a Illouz, las emociones como bienes escasos permite analizar por qué ciertos escritores se vuelven intocables. Su capacidad de producir emociones intensas —amor, dolor, melancolía, heroísmo— se transforma en capital cultural. El daño que causan se inscribe en ese capital. La modernidad convirtió el dolor en un recurso narrativo, pero sólo algunos cuerpos pagan su costo.
Reconfigurar esta situación requiere transformar los criterios desde los cuales se valora la obra. La violencia no puede seguir siendo compatible con el prestigio; la intimidad no puede seguir funcionando como refugio para la impunidad; la crítica literaria debe incorporar la dimensión emocional como parte de su análisis. Un canon que aspire a ser revolucionario necesita reescribir el mapa afectivo de la literatura latinoamericana, desplazar la mirada del artista atormentado hacia las mujeres expulsadas del relato y reconocer que lo íntimo nunca es neutral. La emancipación no implica abandonar el amor, sino desmontar las estructuras que lo vuelven un vehículo de opresión. En la literatura, esto significa devolver a las mujeres su lugar como sujetos de lenguaje, de historia y, por tanto, de humanidad plena.