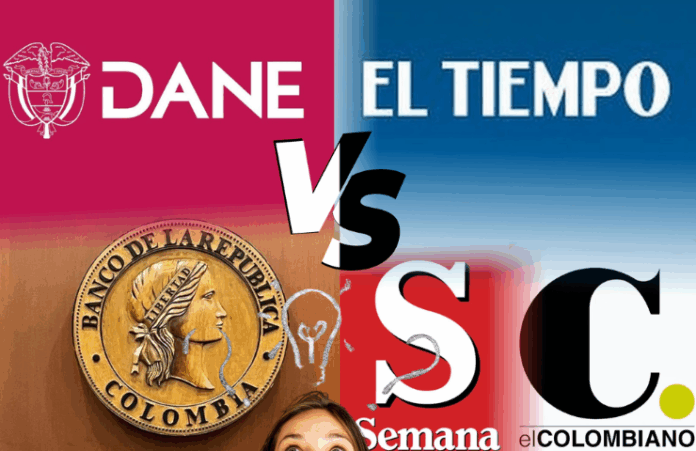Los grandes medios del Establecimiento eluden reconocer avances económicos verificables; prefieren amplificar escenarios hipotéticos y lecturas alarmistas que refuercen su narrativa de crisis
Andrés Zambrano-Curcio
@az_curcio
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, reveló una cifra histórica: en agosto de 2025, el desempleo en Colombia cayó a 8,6 %, el nivel más bajo en lo corrido del siglo. Con todas sus limitaciones, es una buena noticia: más personas tienen trabajo y sectores como la manufactura y la construcción lideraron la creación de empleo.
Sin embargo, en los espacios mediáticos dominados por voces de las élites económicas nunca hay lugar para reconocer avances. El guion es predecible: si el desempleo sube, se grita fracaso; si baja, se atribuye a precariedad o a un supuesto aumento de la burocracia. Pase lo que pase, la conclusión está escrita de antemano: nada mejora, o —en el mejor de los casos— se trata de una “prosperidad artificial”.
En las últimas semanas, por ejemplo, se repitió que el empleo creado era “mayoritariamente informal”, aunque fueron los asalariados quienes más crecieron. También se habló de un supuesto “engorde” de la nómina estatal, pese a que los aumentos en el sector público —educación, salud, defensa— fueron menores que en sectores privados como manufactura, construcción o transporte.
La misma lógica se replica en otros ámbitos. En las discusiones sobre el salario mínimo o la reforma laboral, se amplifican los resultados de modelos económicos altamente sensibles a sus supuestos —y, por tanto, de precisión extremadamente limitada— para anticipar escenarios de crisis ante cualquier mejora en derechos laborales o incremento salarial.
La distorsión de los datos
La prensa hegemónica, al traducirlos al público, suele descontextualizar sus alcances y convertir hipótesis condicionales en certezas incontrovertibles, otorgando a la especulación el ropaje de la ciencia.
Muchos de esos estudios se quedan en el formato de documento de trabajo: borradores aún sin revisión independiente por parte de la comunidad científica. Y esa diferencia es crucial. La revisión por pares —el escrutinio de otros investigadores— es lo que da solidez a los hallazgos.
Cuando se omite ese paso, lo que llega al público no son resultados validados, sino hipótesis en desarrollo que deben interpretarse con prudencia, no como verdades absolutas. Mucho menos deben usarse como argumentos de autoridad para bloquear políticas públicas que restauran derechos de los trabajadores.
Pero nada de esto parece importarle a cierta prensa con agenda política. En su afán por hallar voces “respetables” que desacrediten cualquier logro del Gobierno, algunos medios no solo distorsionan reportes de instituciones serias como el Banco de la República, sino que terminan amplificando informes sin sustento técnico. Son documentos elaborados por organizaciones con intereses partidistas que se autodenominan centros de pensamiento “riguroso”, aunque de rigor tengan poco.
El método
Un caso reciente lo ilustra bien. El 3 de octubre, El Colombiano publicó una nota basada en un documento del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, ICP, intitulado Un crecimiento sin capital: la trampa de la aparente recuperación económica de Colombia.
El informe, escrito por un abogado y un economista sin experiencia en investigación científica, se presenta como un diagnóstico profundo, pero no cumple estándares básicos de rigor. No usa modelos empíricos, no explica cómo llega a sus conclusiones y omite factores globales que podrían estar detrás de los resultados, como los precios internacionales, las tasas de interés o los ciclos de inversión.
El informe busca construir una historia de crisis inminente. Presenta el crecimiento reciente como “aparente” y “sin fundamentos de capital”, usando lecturas parciales de los datos del DANE y del Banco de la República para llegar a una conclusión ya decidida de antemano. Aunque cita cifras oficiales, nunca explica cómo las interpreta ni qué factores tiene en cuenta. Mezcla datos de remesas, inversión y empleo para afirmar que el país vive una “prosperidad artificial”, pero no muestra pruebas que lo respalden ni un mecanismo claro que explique por qué.
El discurso
El documento se apoya en las ideas de la llamada Escuela Austriaca de Economía, una corriente que desconfía del uso de datos y modelos para entender la realidad. Desde esa mirada, cualquier acción del Estado se interpreta como “enemiga del capital”, y cualquier mejora en empleo o consumo se ve como una “distorsión” del mercado.
La contradicción salta a la vista: un texto que se basa en una perspectiva teórica que rechaza la verificación estadística y al Estado, intenta medir la fortaleza de la economía con los mismos datos del Estado que critica en principio. En el fondo, no es un análisis económico, sino un discurso ideológico con apariencia técnica.
Se publican con logotipos, gráficos y un lenguaje tecnocrático para parecer estudios serios, aunque ningún experto independiente los haya revisado. Los medios los reproducen sin verificar su solidez, cerrando el círculo entre think tanks ideológicos, medios hegemónicos y titulares de crisis.
La verdadera trampa está en presentar el conocimiento técnico como privilegio exclusivo de las élites, usándolo para blindar intereses y deslegitimar cualquier política que amplíe derechos.
Pedagogía popular
Frente a eso, movimientos sociales, academia y ciudadanía informada tienen una tarea urgente: disputar el uso democrático de los datos y de la técnica. La estadística pública es un bien colectivo, no una herramienta al servicio de unos pocos. Reconocer los avances —como la reducción del desempleo— no implica negar los problemas estructurales, sino construir sobre los logros para transformarlos más a fondo.
Esa disputa no es solo política: también es una disputa por el conocimiento. Supone traducir el lenguaje técnico al común, explicar cómo se producen los datos y quién valida las conclusiones. Los números no son neutrales, pero tampoco propiedad de quienes los interpretan.
Por eso, no hay que ceder ese terreno. Democratizar la técnica significa hacer pedagogía popular, acercar la estadística al lenguaje de la gente y recordar que detrás de los números hay vidas concretas y derechos en juego.
Hacer visibles esas verdades —y desenmascarar la manipulación sistemática de ciertos medios— es esencial para sostener un proyecto de país basado en la verdad, la justicia social y la participación ciudadana.