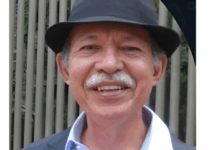A pesar de los avances legislativos, las campesinas enfrentan obstáculos estructurales como la carga de cuidados, la invisibilidad productiva y el limitado acceso a la tierra
Diana Galvis
@dianag_27g
La autonomía económica de las mujeres rurales en Colombia es una lucha reflejada en avances normativos y espacios de diálogo. Recientemente, los ministerios del Trabajo y del Interior realizaron el foro «Tejiendo Futuro, Mujeres hacia la Autonomía Económica» en la Universidad Pedagógica Nacional, para fortalecer las capacidades de 100 lideresas urbanas y rurales del Sumapaz. No obstante, las mesas de trabajo han evidenciado que la brecha entre la ley y la realidad es abismal.
Superar las desigualdades exige una profunda transformación estructural y un compromiso con la reglamentación y financiación de nuevas políticas. El objetivo es garantizar que el trabajo históricamente invisibilizado y no remunerado de las mujeres desde el cuidado familiar hasta la preservación de ecosistemas, sea reconocido como valor económico, traduciéndose en acceso real a protección social, activos productivos y poder de decisión.
La pobreza de tiempo y la invisibilidad del cuidado
El desafío estructural más significativo para la mujer rural es la desproporcionada carga del trabajo de cuidado no remunerado, que se traduce en «pobreza de tiempo». Según el DANE, las mujeres rurales dedican en promedio 8 horas y 53 minutos diarios al cuidado frente a 3 horas y 3 minutos de los hombres. Esta disparidad limita su acceso a la educación, capacitación productiva y participación plena en el mercado laboral y el liderazgo político. Este trabajo de cuidado, que incluye la labor fundamental en la preservación de la tierra, el agua, los bosques y las semillas, no es reconocido ni remunerado. Su valor económico se estima en el 21% del Producto Interno Bruto, PIB, del país, desmintiendo la idea de que el trabajo en el hogar no tiene valor. Esta invisibilidad se extiende a las cadenas productivas; las mujeres no figuran en los eslabones clave, excluyéndose automáticamente de beneficios y ventajas que históricamente han capitalizado los hombres.
La tierra como activo y barrera
La tierra es el pilar de la autonomía rural, pero su acceso y control siguen siendo profundamente desiguales. La Unidad de Restitución de Tierras indica que solo el 36.3% de los predios rurales de propietario único están a nombre de mujeres, y el 75% de esas propiedades son parcelas pequeñas de menos de tres hectáreas. Esta tenencia precaria limita su capacidad productiva y su aporte a la soberanía alimentaria. Además, las mujeres reincorporadas a menudo enfrentan intentos de apropiación masculina de las tierras asignadas a proyectos productivos. Las lógicas patriarcales en las instituciones y territorios obstaculizan la restitución de tierras y perpetúan el dolor del despojo. El problema central no es solo el acceso físico, sino el poder de decisión sobre el recurso y el reconocimiento legal de sus roles productivos esenciales.
Avances legislativos y la urgencia de la reglamentación
El panorama se ha transformado con nuevas herramientas jurídicas impulsadas por el gobierno. La Ley 2462, que modifica la Ley 731 de 2002, es clave al buscar visibilizar a las mujeres rurales, campesinas y de la pesca en toda su diversidad, incluyendo a la población LGBTI. El principal desafío es evitar que, a diferencia de la ley anterior, su reglamentación se paralice. Un avance crucial es la propuesta de reforma laboral, cuyo Artículo 32, por primera vez, reconoce y protege el trabajo femenino rural y campesino. El Ministerio del Trabajo se ha comprometido a reglamentar el acceso de estas mujeres al sistema de seguridad social integral, incluso sin cotización contributiva directa, reconociendo la estacionalidad de su labor. Además, la reforma pensional incorpora medidas afirmativas, como el reconocimiento de semanas por el trabajo de cuidado y por hijos, y una «renta vitalicia» para reducir la brecha pensional de género.
Desarticulación institucional y bloqueos presupuestales
La materialización de estos derechos enfrenta desarticulación interinstitucional y resistencia política. La falta de coordinación entre el gobierno nacional, distritos y ministerios impide que las políticas lleguen efectivamente. Un ejemplo es el Fondo de Fomento para Mujeres Rurales, limitado por bloqueos presupuestales del Ministerio de Hacienda, lo que restringe su cobertura. El Ministerio de Agricultura enfrenta resistencias locales para implementar iniciativas como las áreas protegidas para la producción de alimentos. Las organizaciones denuncian la burocracia, proyectos incompletos y la exigencia de personería jurídica que excluye a la economía popular. La crítica se centra en la lentitud y la articulación fragmentada, poniendo en riesgo los avances. Por ello, la movilización social es urgente, como lo expresó una lideresa: “Si nosotros nos organizamos, hacemos una gran movilización en pro de exigirle a esa cartera que entregue ese dinero para seguir funcionando, yo creo que lo logramos. Pero si no nos unimos y no fortalecemos casualmente ese proceso, esto sería un saludo a la bandera, simplemente compañeros, para seguirnos escuchando”.
Llamados a la acción: organización y movilización
Frente a estos obstáculos, la respuesta de las mujeres es la organización y la exigencia constante. El llamado es a informarse sobre las leyes, ejercer presión política y demandar financiación. Se ha propuesto una red nacional de mujeres campesinas para unificar demandas y garantizar incidencia real de diversas poblaciones. La movilización social y acciones legales son herramientas necesarias. El Ministerio del Trabajo se comprometió a realizar encuentros regionales para la reglamentación del contrato agrario. La transformación real depende de la voluntad política para pasar de la teoría a la acción efectiva y crear “economías que funcionen para las mujeres”, reconociendo el cuidado como el fundamento de las sociedades de cuidado.