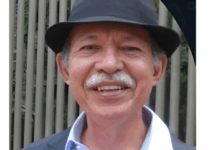Manuel Antonio Velandia Mora
En lo que va corrido de 2025 han sucedido 26 asesinatos, once de ellos en Antioquia, 15 en mujeres trans. Estos crímenes de odio no han pasado de ser notas de la prensa amarillista porque poco puede hablarse de la efectividad de las políticas públicas. Necesitamos protección inmediata y una respuesta contundente frente a esta emergencia por parte del Estado.
Las violencias contra las personas con sexualidades no heteronormativas No son una situación nueva en nuestro país. En Colombia durante toda la conquista y la colonia, la homosexualidad fue perseguida duramente a través del Tribunal de la Santa Inquisición. Posteriormente, en la época republicana, la sodomía fue despenalizada producto de la inspiración modernizadora del Código Napoleónico. De hecho, el Código Penal colombiano de 1837, despenalizó la homosexualidad y así continuó la situación hasta 1890, cuando se expide un código más conservador en el cual se sancionan las relaciones entre personas del mismo sexo. Posteriormente se expide el código penal de 1936 donde claramente se penaliza la homosexualidad. Este código tiene vigencia hasta 1980, cuando se expide un nuevo código y la conducta homosexual deja de ser un delito» Finalmente, la Constitución de 1991 estableció un marco de derechos fundamentales que amparan la libertad y la igualdad que protege, entre otros, a las personas LGBTI.
En 1982 empezamos los análisis sobre los asesinatos a hombres homosexuales clasificados por sus asesinos como amanerados ya mujeres trans especialmente a aquellas que se veían obligadas al comercio de su cuerpo. Los asesinatos de estas personas no aparecían en los diarios normativos sino en las páginas rojas de la prensa amarillista. Entre 1982 y 1984 analizamos el asesinato de más de 450 personas, en el año siguiente este número subió a 642, evidentemente estos asesinatos nunca se investigaron, pero empezó a hacerse evidente el hecho de que en El País había grupos denominados de limpieza social, tales como la mano negra, amor a Manizales, amor a Medellín e incluso uno que se autodenominado Muerte a homosexuales.
La “Limpieza social” fue y sigue siendo una categoría usada ampliamente para referirse a la acción de asesinar sujetos considerados indeseables. Quienes la ejercen, esgrimen usualmente como argumento, velar por la seguridad de un grupo social. Esta práctica tiene un carácter instrumental porque a través de ella se busca establecer un tipo de orden moral, social y expresiva, porque devela una estructura social jerarquizada y un sistema de clasificación que se soporta en la creencia de que hay unas personas que son fuente de peligro, las indeseables, y otras, que son quienes están en peligro. Desde una moralidad judeocristiana y en sus discursivas neofascistas soportadas en un modelo hetero normativo, cisgénero, binario y machista emergen en las sociedad los descontaminantes del pecado, el delito y la enfermedad. Esta acción violenta está mediada por narrativas de desprecio, narrativas que actualmente han denominado “Gente de bien” a esa gente en peligro de una mal entendida “contaminación social”.
A la par que aparece el concepto de limpieza social a quienes son víctimas de asesinato se les llamó y sigue denominando desechables. En Colombia, el término «desechables» ha sido utilizado de manera crítica para referirse a varios grupos vulnerables que, debido a su marginación social, política o económica, han sido sistemáticamente ignorados o deshumanizados por parte de las estructuras de poder. Estos grupos incluyen a Personas de los sectores sociales LGTBIQ y de las diversidades de géneros y cuerpos. Históricamente, han sido tratadas como «desechables» en la sociedad colombiana. Esto incluye la violencia, la discriminación y la falta de reconocimiento legal y de derechos.
Se ha denominado también desechables a las personas Víctimas del conflicto armado, Defensoras de derechos humanos y líderes sociales, Poblaciones desplazadas y personas viviendo con VIH o afectadas por el sida como también a poblaciones en situación de pobreza extrema.
La idea heteronormativa hegemónica impide revelar lo social de las personas trans. La expresión heteronormativo hegemónico hace referencia a la creencia de que la norma que regula la heterosexualidad es la única forma de concebir las maneras de ser hombre y de ser mujer. Es más, esta norma impuso sanciones a quienes se apartaron de ella. Incluso los movimientos activistas de los ochenta tomamos la iniciativa de batallar por un tipo de identidad no cisgénero, que acreditase, en términos de una política pluralista y democrática, la importancia de la
liberación de hombres y mujeres más Solamente desde el código penal de 1980, el derecho penal dejó de intervenir en la esfera privada de las personas en relación con su orientación sexual y/o identidad de género.
la situación es mucho más violenta e implica un mayor riesgo para su vida en personas en quienes está manifiesta la falta de acceso a servicios básicos, educación y atención en salud, Es así como la exclusión social afecta a los más vulnerables entre los vulnerables. Cuando existe una interseccionalidad en las afectaciones de vulnerabilidad el riesgo es aún muchísimo mayor. Ese es el caso del asesinato en Bello, Antioquia, a Sara Millerey, una mujer trans de 32 años en la pobreza, quien además laboraba en el reciclaje.
Los ataques contra personas que han sido amenazadas en su integridad física y al derecho a la vida misma es tan común, como el manto de impunidad que cubre este tipo de crímenes. En parte, esto es debido a la falta de interés de ciertos funcionarios públicos, quienes son los encargados de investigar este tipo de crímenes contra gais y lesbianas.
Los crímenes contra las personas pertenecientes a los sectores sociales LGTBIQ y de las diversidades de géneros y cuerpos se han conceptualizado también como crímenes de odio. A pesar de que el concepto de odio ha superado la alusión al temor que podía justificar un crimen contra una persona perteneciente a estos sectores ubica la responsabilidad únicamente en el individuo y desconoce el contexto general en el que se cimienta la violencia.Como ya afirmó en 2007 María Mercedes Gómez «Los prejuicios son construidos socialmente, es decir, el prejuicio requiere que otros apoyen y confirmen lo que yo siento, así como las razones que justifican una conducta violenta hacia alguien. Precisamente, ese contexto prejuiciado funciona como una condición para el éxito de mi gesto violento: para que este se vuelva un gesto terrorífico tiene que estar dado en un contexto donde el mensaje sea significativo, lo que solo sucede si el prejuicio es compartido. La violencia por prejuicio tiene un fin simbólico, es un mensaje, una amenaza enviada directamente a una comunidad, aunque inscrita en cuerpos individuales.
Los prejuicios contra la población LGBTI juegan un papel determinante en el proceso de victimización, sin embargo, los prejuicios no son solamente de los cristianos recalcitrantes, se han extendido fácilmente a grupos paramilitares e incluso a esas tras personas que igualmente se autodenominan “gente de bien”.
Evidentemente se debe pasar de las palabras a la acción, la respuesta estatal debe ser contundente, efectiva e inmediata. La Fiscalía General de la Nación, La defensoría del Pueblo, La Defensoría Municipal de Bello, el Ministerio de la Igualdad, la Alcaldía de Bello y Gobernación de Antioquia deben pasar de los comunicados a respuestas efectivas y contundentes. Es hora de volver realidad el CONPES 4147 que se ha constituido en la Política Nacional para la Garantía de los Derechos de la Población LGBTIQ+.