Manuel Antonio Velandia Mora
Según la Real Academia Española de la lengua, paridad es la “comparación de algo con otra cosa por ejemplo o símil”; o, “Igualdad de las cosas entre sí”. Tal y como lo entiende la defensora del pueblo: la paridad de género es un concepto numérico que mide la igualdad relativa en términos del número y la proporción de hombres y mujeres. Esto es verdad si se comprende la paridad de género desde una perspectiva binaria que aborda exclusivamente la proporción de valores de mujeres y hombres. Según la defensora, “De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, cuando el cálculo de la paridad genera una fracción, esta debe resolverse siempre en favor de las mujeres, lo que significa que el mínimo exigible es de 1O ministras en los 19 ministerios que integran el gobierno nacional”.
Desmenucemos la idea:
- Género no es hombre y mujer, género es masculino y femenino.
Hombre y mujer como conceptos unen la biología (macho u hembra) con la construcción psicosocial sobre lo que significa ser macho u hembra, que es aquello a lo que hace referencia el género. En este sentido, el programa de la escuela de estudios de género de la facultad de ciencias humanas de la Universidad Nacional de Colombia (Fokus, 2012) define que el género es un estructurador social, es decir un ordenador que agrupa los «arreglos» (acuerdos tácitos o explícitos), que han hecho las sociedades sobre[1]:
Normas sociales y roles asignados a hombres y mujeres
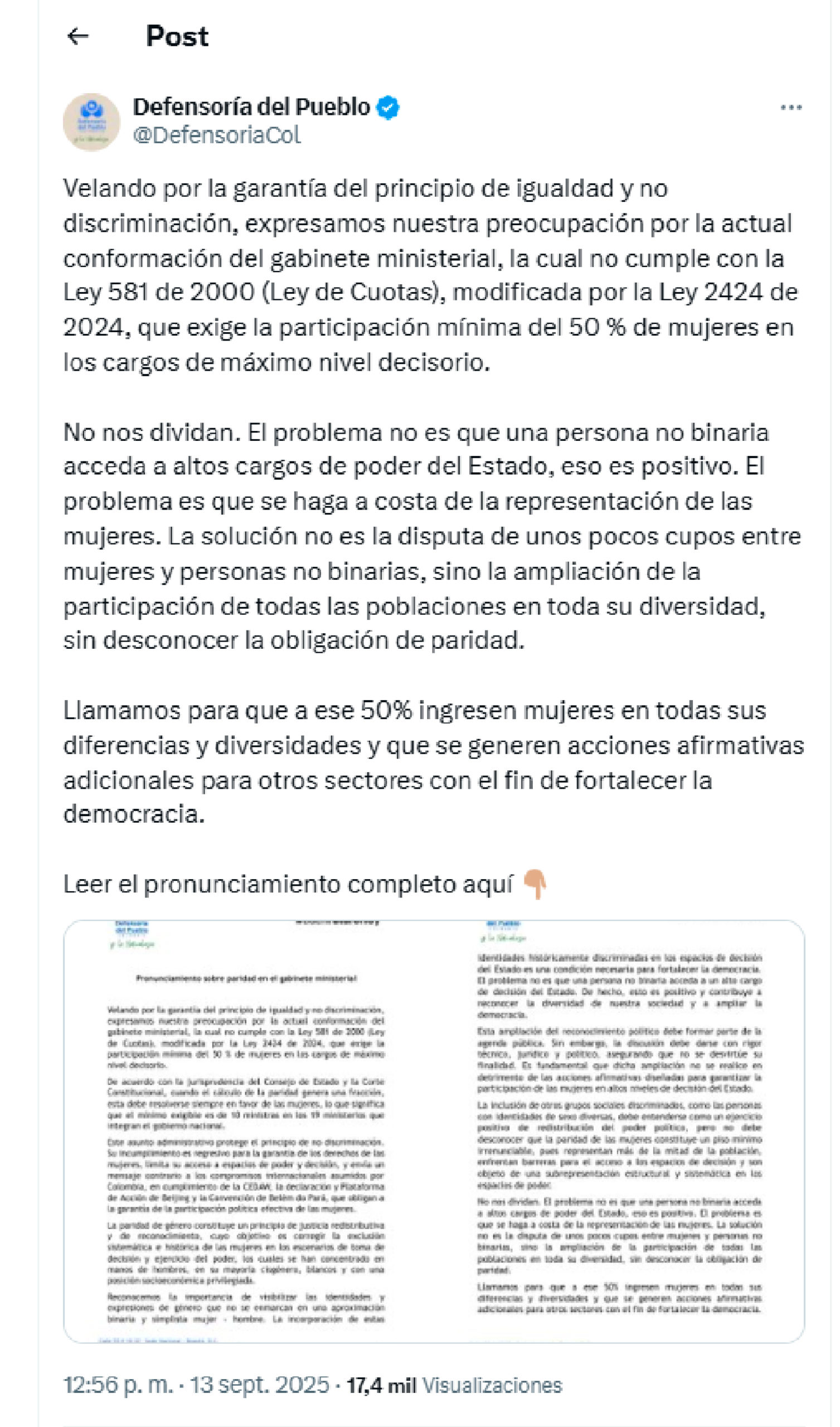 Elementos simbólicos sobre lo masculino y lo femenino. Imágenes estereotipadas de mujeres y hombres, y sus diversidades. Identidades dominantes asociadas a las relaciones de poder entre lo masculino y lo femenino, e intragéneros.
Elementos simbólicos sobre lo masculino y lo femenino. Imágenes estereotipadas de mujeres y hombres, y sus diversidades. Identidades dominantes asociadas a las relaciones de poder entre lo masculino y lo femenino, e intragéneros.
Estos «acuerdos sociales» posicionan una división binaria artificial de ser «hombres o masculino», y «mujeres o femenino», y presentan características específicas que las Organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud, resumen en 5 elementos principales del género:
Relacional: Hombres, mujeres, personas de los sectores sociales LGBTI no viven de manera aislada; el género se refiere a las relaciones entre ellos, ellas y elles, y cómo estas relaciones están construidas socialmente. A menudo hay una concepción errónea de que cuando hablamos de género, se excluye a los hombres.
Jerárquico: Las diferencias establecidas entre mujeres, hombres y personas de los sectores sociales LGBTI están lejos de «neutral» y tienden a atribuir mayor importancia y valor a características «masculinas» –que a menudo resulta en relaciones de poder desiguales.
Histórico de género o normas de género históricas: Son alimentadas por factores que cambian con el transcurso del tiempo y espacio, por lo tanto, puede modificarse mediante las intervenciones.
Contextualmente específica: Variaciones específicas en relaciones de género dependen de la etnicidad, edad, orientación sexual, religión, posición social o económica, etc.
Institucionalmente estructurado: Las relaciones sociales de género son apoyadas por valores, legislación, religión, etc.
Evidentemente la paridad pareciera hablar de hombres y mujeres, pero hace referencia a lo masculino y femenino. Olvidando, precisamente a les elles sobre quienes hace referencia Minsalud para referirse a cómo estas relaciones -de poder- están construidas social e Institucionalmente estructuradas.
- Los géneros no son unicamente lo masculino y femenino, existen otros géneros.
Una lectura literal de las Leyes 581 y, especialmente, de la 2424, no solo encierra la norma en una rigidez anacrónica, sino que impone una forma de exclusión legalizada que niega la humanidad de quienes no se nombran, ni se sienten, enteramente hombres o mujeres. Esa interpretación no es inocente: se convierte en una herramienta para silenciar, para borrar, para impedir que muchas existencias —plenas, legítimas y disidentes— puedan habitar lo público, ejercer el poder, ser voz y cuerpo en los espacios donde se toman las decisiones.
Por eso, interpretar la ley en clave de justicia implica ampliar su mirada, abrir sus márgenes y escuchar las vidas que históricamente han quedado al margen. Solo así, con dignidad, puede garantizarse el derecho a participar políticamente y a construir país desde la diversidad de las identidades que nos habitan: personas fluidas, queer, no binaries e incluso personas agénero.
El artículo 13 de la Constitución no es una simple cláusula legal: es un llamado a la dignidad. A todas las personas, sin excepción, nos reconoce iguales ante la ley y prohíbe toda forma de discriminación, incluidas aquellas que se escudan en el sexo, la orientación sexual o la identidad de género.
En Colombia, ya lo ha reconocido la Corte Constitucional —en fallos como la T-063 de 2015 y la SU-337 de 2019— ha sido clara al señalar que la identidad de género autopercibida no es una opción secundaria, sino parte del núcleo inviolable de la dignidad humana.
Negar el acceso a una persona no hegemónica en su identidad de género, bajo la excusa de una lectura estrecha del término “mujer”, equivale a expulsarla dos veces: una, por no caber en la feminidad normativa, y otra, por no responder a la masculinidad esperada. Se le condena a una tierra de nadie jurídica, donde la ciudadanía plena le es negada.
Esa doble exclusión no es neutra ni técnica: es violencia simbólica y estructural. Y lo que está en juego no es un nombramiento, sino la posibilidad de imaginar un país en el que las leyes abracen todas las formas legítimas de ser, existir y ejercer lo público desde la diferencia.
- Velar por la garantía del principio de igualdad y no discriminación
Desde la defensoría expresan su preocupación “por la actual conformación del gabinete ministerial, la cual no cumple con la Ley 581 de 2000 (Ley de Cuotas), modificada por la Ley 2424 de 2024, que exige la participación mínima del 50 % de mujeres en los cargos de máximo nivel decisorio”.
Sin embargo, dicha preocupación parte del desconocimiento y la no aceptación de los aportes al respecto expresados por la Corte constitucional. Ella reiteró que el concepto de género, en clave constitucional, no puede reducirse al sexo asignado al nacer, sino que debe comprender las múltiples formas en que las personas se auto perciben y construyen su identidad. En la Sentencia C-089 de 2022, la Corte señaló que interpretar la norma en cuestión desde una visión binaria excluiría de manera injustificada a quienes no se reconocen plenamente como hombres o mujeres, vulnerando así los principios de igualdad, dignidad humana y no discriminación.
La Corte sostuvo que la expresión “un candidato de cada género” debía entenderse de forma amplia e incluyente, respetando la identidad de género autopercibida y garantizando la participación política de personas trans, no binarias y de género diverso. Esta interpretación no sólo es coherente con la evolución del derecho constitucional colombiano, sino que se alinea con los estándares internacionales de derechos humanos, como los establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los Principios de Yogyakarta.
- No se busca la división sino el reconocimiento de las diferencias
“No nos dividan”, dice la Defensoría. Y precisamente, no se trata de dividir, sino de incluir. Coincidimos plenamente cuando la defensora afirma: “El problema no es que una persona no binaria acceda a altos cargos de poder del Estado, eso es positivo. El problema es que se haga a costa de la representación de las mujeres. La solución no es la disputa de unos pocos cupos entre mujeres y personas no binarias, sino la ampliación de la participación de todas las poblaciones en toda su diversidad, sin desconocer la obligación de paridad”.
Pero es justo en esta última frase donde la “defensa” se cae sobre sí misma: “El problema es que se haga a costa de la representación de las mujeres”. Porque no se trata de una competencia de víctimas ni de una sustitución de luchas. No se pretende ocupar el lugar de las mujeres, sino cuestionar un modelo de paridad binario que, en su forma actual, excluye a quienes no encajan en las categorías tradicionales de “hombre” o “mujer”.
El concepto de paridad, cuando se interpreta desde una mirada excluyente, termina por negar los derechos reconocidos por la Corte Constitucional, que ha reiterado el deber de incluir a las personas de género no hegemónico en el marco del respeto a la igualdad sustantiva y la dignidad humana.
La paridad inclusiva no es una amenaza, es una oportunidad. Reconocer otros géneros no reduce derechos: los amplía. Por eso, no sólo pedimos que “se incluyan mujeres en toda su diversidad”, consideramos que no debe hacerse como fórmula cerrada; reivindicamos la necesidad de acciones afirmativas complementarias, pensadas desde la pluralidad de los cuerpos, las experiencias y los géneros, que fortalezcan la democracia sin dejar a nadie atrás.
[1] Ministerio de salud, ¿Qué es el género? Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Paginas/genero.aspx#:~:text=De%20acuerdo%20a%20la%20Organizaci%C3%B3n,los%20hombres%20y%20las%20mujeres.










